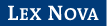Investigación, Estudios y Biblioteca -> Documentos pragmáticos Down España
Grados o clases de discapacidad
- PALABRAS CLAVE: Discapacidad, Grados, Clases
- Autor: Carlso Marín Calero
- Fecha de publicación: 30/06/2009
- Clase de documento: Artículos
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 3
RESUMEN:
La pregunta es doble ¿dónde establecer el límite, en el que la discriminación ya es admisible o si se prefiere obligada?; ¿quién tiene el derecho a discriminar, si la ley no se lo da; por qué lo puedo tener yo, ya sea actuando como conferenciante o como notario?
Grados o clases de discapacidad
Cuando empecé a intervenir en charlas, en su mayoría organizadas por Aequitas, sobre estos asuntos jurídicos relacionados con la discapacidad, también lo hacía apoyándome en distinciones: por el origen y el grado de discapacidad de las personas, además de por etapas vitales, jóvenes y adultos, sí, ancianos, no.
Y también empecé creyendo que la tutela (y demás instituciones de corte sustitutivo) estaba bien para personas que yo llamaba sin contacto con la realidad.
Y fue la lectura de las tesis de Agustina Palacios (que espero y deseo que colabore con nosotros en este esfuerzo) quien me hizo cambiar de opinión. Me di cuenta de que, si quería establecer distinciones (discriminaciones) entre personas con discapacidad, por razón de su discapacidad, era yo quien tenía que justificar la razón, pues
La pregunta es doble ¿dónde establecer el límite, en el que la discriminación ya es admisible o si se prefiere obligada?; ¿quién tiene el derecho a discriminar, si la ley no se lo da; por qué lo puedo tener yo, ya sea actuando como conferenciante o como notario, en mi despacho?
A la primera pregunta, las respuestas del tipo “no poder gobernarse por sí mismos” no valen, pues esa circunstancia no es un hecho sino el resultado de una valoración, y además no da indicación ninguna sobre dónde fijar el límite. La segunda pregunta parece de más fácil respuesta: puede discriminar el juez, porque
Pero tampoco esa respuesta es correcta, porque no hay una sola forma de proteger sino muchas, resultado todas de una valoración muy personal; porque hay muchas personas (incluidos muchos jueces) a las que le vendría muy bien que alguien les protegiera en según qué circunstancias, pero tienen el derecho a que nadie se meta en sus vidas. Pero, sobre todo, porque, si
De hecho, todos los sistemas segregadores de grupos sociales, a lo largo de
Lo cierto es que si un juez lo puede hacer (discriminar, por razón de discapacidad) y efectivamente lo hace no es porque su decisión sea más o menos lógica sino porque así se lo permite el Código Civil, o sea, la norma que hay que cambiar, por mandato de la Convención.
Yo creo que todas estas cosas se entienden mejor con algunas comparaciones:
Si la ley prohíbe impedir a una persona de raza negra subir a los autobuses públicos, ¿cabría distingos por colores; muy negros, poco negros, café con leche, casi blancos?; si una ley impide discriminar en el trabajo a una mujer, o sea, por razón de sexo, ¿cabría matizar: “salvo que además sea fea, porque entonces los demás se burlarán de ella y entonces estará desprotegida y yo, como autoridad, tengo obligación de protegerla e impedir que sea públicamente vejada”? (Si alguien encuentra este ejemplo demasiado chusco, le diré que es exactamente la razón por la que un gran número de personas con discapacidad intelectual no van a la escuela ordinaria, o no pueden trabajar, a pesar de que se les ofrezca un empleo adecuado a sus capacidades, porque sus padres temen que se pongan en peligro o sus compañeros se burlen de ellos o se les pague un salario injusto, u opinan que la empresa tiene su centro de trabajo demasiado lejos.)
La otra comparación interesante es con otras leyes también relativas a las personas con discapacidad. ¿Por qué las leyes que les reconocen el derecho a trabajar no dicen que quedan excluidas las personas con Alzheimer?; ¿por qué las leyes que establecen su derecho a recibir una educación ordinaria no excluyen a las personas en coma?
La respuesta a toda esta situación, en mi opinión, está en aplicar exactamente
1.- Las personas con discapacidad –todas, incluidas las que necesiten de un apoyo más intenso– tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
2.- Las personas con discapacidad –todas, incluidas las que necesiten de un apoyo más intenso– tienen derecho a recibir el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
3.- Las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos deben ser relativas al ejercicio de la capacidad jurídica por parte de todas las personas con discapacidad, y no podrán tener nunca como efecto impedir que ejerzan su capacidad jurídica, ni siquiera a aquellas que precisen de un apoyo más intenso.
Si todo esto está así dicho, literalmente, en
Las personas que no puedan o no quieran ejercer su capacidad jurídica, ya lo harán así ellas, sin necesidad de que nadie les diga que no pueden o que no quieren.
El Estado puede seguir estableciendo limitaciones concretas para ciertos actos, como lo hace al exigir que se supere un examen para conducir vehículos o para tener y usar armas o para invertir en telecomunicaciones; y esas limitaciones de carácter general las podrá aplicar a las personas con discapacidad, que no dice
Y el Estado podrá también implantar leyes especialmente protectoras, como son las legislaciones de protección de los consumidores, incluso leyes especiales para el consumo de personas con discapacidad, porque la discriminación positiva sí que es posible.
Pero no puede discriminar negativamente a las personas con discapacidad, a ninguna; ni para protegerlas ni para ninguna otra finalidad.
Si logramos encontrar un sistema que no conserve la tutela para las personas con discapacidad (una institución que todo
La tutela puede seguir existiendo para los menores no emancipados, ya sean menores con discapacidad o menores sin discapacidad (al menos, hasta que una Convención de derechos del niño, la mande definitivamente al baúl de los recuerdos).
Gracias por permitirme abusar de vuestro tiempo (pienso seguir haciéndolo).
Un abrazo.
Carlos Marín
Asesor jurídico de DOWN ESPAÑA
Junio de 2009