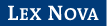Investigación, Estudios y Biblioteca -> Documentos pragmáticos Down España
Apoyos a la capacidad de obrar
- PALABRAS CLAVE: Capacidad jurídica, Capacidad de obrar, Apoyos
- Autor: Carlos Marín Calero
- Fecha de publicación: 30/06/2009
- Clase de documento: Artículos
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 4
- > Colección de datos: Documentos Down España
RESUMEN:
La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad ha reconocido que las personas con discapacidad, todas ellas, tienen capacidad jurídica de obrar; la capacidad de actuar por sí, en sus propios asuntos, y de no ser sustituidas por otras, ni padres ni tutores, en la realización de sus derechos.
Apoyos a la capacidad de obrar
La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad ha venido a reconocer a favor de éstas una condición y una posibilidad jurídica hasta ahora desconocida, causando una verdadera revolución en el ámbito del Derecho Privado, reconocimiento que no es sino el reflejo de lo que ya se venía aceptando y haciendo en todos los demás ámbitos de la vida pero que en ese terreno de las relaciones jurídicas privadas, por lo que sea, había permanecido sin hacer. La Convención ha reconocido que las personas con discapacidad, todas ellas, tienen capacidad jurídica de obrar; la capacidad de actuar por sí, en sus propios asuntos, y de no ser sustituidas por otras, ni padres ni tutores, en la realización de sus derechos.
Y la Convención, como es adecuado, prudente y necesario, ha acompañado tal declaración de dos cautelas: la primera, el derecho de las personas con discapacidad y sus familiares a recibir todo el apoyo preciso en esa tarea, el que ya reciben en todas las demás actuaciones por medio de las cuales se van incorporando, en plenitud de derechos y oportunidades, a la vida colectiva; la segunda, complemento obligado, la vigilancia y el control necesario para que esos apoyos no causen abusos ni encierren un conflicto de intereses, de manera que, respetando las preferencias de las personas con discapacidad, se vele también porque no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
La Convención no obliga a las personas con discapacidad a ocuparse de sus asuntos económicos, pero sí se lo permite; y tampoco obra el milagro de conseguir que una persona que, provisional o temporalmente, esté privada del conocimiento mínimo de la realidad necesario para formar y expresar, por cualquier medio, una voluntad propia, pueda controlar sus propios asuntos económicos, pero sí se asegura de que, si tiene una opinión, sea respetada, que si tiene un deseo viable, sea ayudada a cumplirlo, y que si tiene dificultades para hacer bien el proceso, como es lógico que pueda pasarle a una persona con discapacidad, reciba todo el apoyo complementario necesario para suplir su falta de una capacidad completa.
Algunas personas del ámbito jurídico profesional e institucional han interpretado el mandato de la Convención entendiendo que esas mencionadas cautelas, cuya configuración deja al arbitrio de cada Estado, condicionan al propio derecho, a la existencia o no de capacidad de obrar, de manera que vienen a decir que la Convención reconoce la capacidad de obrar pero no siempre, sino limitado o condicionado tal reconocimiento a que la persona con discapacidad no pueda perjudicarse con ello a sí misma; o sea, que lo admiten para algunas clases o manifestaciones de discapacidad pero no para otras, con lo que lo consideran, no un propio derecho, sino una especie de beneficio utilitario, que puede carecer de sentido en determinadas circunstancias y por tanto, en tal caso, debe ser dejado a un lado.
Un modo de proceder que desgraciadamente es habitual precisamente en el ámbito jurídico privado pero que resultaría inconcebible en otros. Es como si se hubiera dicho que la abolición de la esclavitud se condiciona a que el esclavo haga buen uso de su libertad y no la ejerza de manera que se perjudique a sí mismo, o que el ejercicio del derecho de sufragio se hace universal salvo para aquellos que pretendan votar desconociendo los programas de los partidos en liza, o que el reconocimiento de la libertad de creencias vale para las religiones pero no para la superstición.
En el fondo, toda esta concepción parte de la base implícita de que el ejercicio propio de los derechos económicos y de relaciones civiles privadas no es propiamente un derecho sino un deber, una carga, una necesidad destinada a un fin: la adquisición y conservación de los bienes con los que una persona cubre sus necesidades vitales. De modo que, si esos fines pueden ser cumplidos de otro modo e incluso hacerse mejor y si encima la práctica jurídica por la propia persona es o puede resultar dañosa para sus intereses objetivos, ¿por qué obligarla o ponerla en el compromiso de hacerlo, si
En realidad, la solución es más sencilla y desde luego más respetuosa con las personas. Por supuesto que hacer las cosas por uno mismo y no ser relegado y apartado, ni siquiera por el propio bien, es un derecho de todos, de todas las personas y también de las que tienen discapacidad. Ninguna persona sin discapacidad duda de ello, cuando se trata de sí misma, y las leyes se cuidan muy mucho de impedir que nadie pueda realizar los actos jurídicos de otro, y claro está que la mayoría de las personas controlan sus asuntos económicos y jurídicos peor de lo que podrían hacerlo por ellas otras con mejor preparación y ciencia. Lo cierto es que la única razón por la que las personas con discapacidad han sido históricamente apartadas de sus propios asuntos es porque no han sabido defenderse adecuadamente, porque su discapacidad les ha restado armas en esa lucha. La Convención les ha dado esas armas y ahora la cuestión ineludible es evitar que alguien, por buenas que sean sus intenciones y por relevante que sea su posición social o específicamente jurídica, les pueda arrebatar un derecho tan esencial a su dignidad humana y tan trabajosamente conseguido.
Aceptada esa base incuestionable, es claro que la interpretación correcta está en que las cautelas exigidas por la Convención no cuestionan el derecho en sí sino que van dirigidas a controlar los apoyos que la persona con discapacidad ha de utilizar. Desde el momento en que la Convención atribuye el ejercicio de la capacidad de obrar a todas las personas con discapacidad, incluso las que necesiten de apoyos más intensos, como corresponde a la conceptuación como un auténtico derecho humano, inherente a la dignidad de la persona, es verdad que puede ocurrir que en algunos de esos apoyos se involucre el conflicto de intereses, como es un desgraciado hecho innegable que se deslizarán algunas influencias indebidas y es más que posible que, en ciertos casos, el resultado final sea una privación patrimonial injustificada, incluso en ilícito beneficio de quien dijo estar apoyando pero que en realidad estaba abusado, influyendo indebidamente o haciendo prevalecer sus propios intereses privados a los de la persona a la que prestó su ayuda.
Y el Estado debe poner los medios para conseguir que esas cosas no ocurran; nunca a costa de privar a la persona con discapacidad de su derecho a actuar jurídicamente, pero sí siendo lo bastante hábil como para reducir al mínimo la posibilidad y la realidad de los daños económicos evitables.
Y ocurre que, incluso desde ese punto de vista de la protección patrimonial, el nuevo sistema que cabe establecer siguiendo a la Convención puede ser mucho mejor que el actual. Al fin y al cabo, las restricciones a la disposición de los bienes de gran valor de las personas incapacitadas han provocado en la práctica una relativa amortización antieconómica de los mismos, que tradicionalmente ha sido contrapesada por disposiciones privadas para que tales personas no llegaran a adquirir bienes inmuebles, y la completa confusión de la pequeña economía de la persona incapacitada y sus representantes legales les ha privado a menudo incluso del dinero de bolsillo para sus gastos corrientes. Una administración fluida y ágil del patrimonio de las personas con discapacidad, hecha por ellas mismas, con los debidos apoyos, cautelas y precauciones, no puede sino redundar en su beneficio. No es esa la principal finalidad de la Convención, sino, como dice su artículo primero, la de “asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”, pero es que también en un plano utilitario el resultado puede ser incluso mejor.
El Estado no sólo debe velar porque los apoyos –que no una actuación sustitutiva– sean los adecuados al caso, evitando abusos o interferencias indebidas con terceros, sino que incluso puede asegurarse de que esos apoyos efectivamente existan, convirtiéndolos en obligatorios, siempre que, como dice la Convención, esa obligatoriedad sea prescrita por la autoridad judicial competente, independiente e imparcial, que los apoyos obligatorios sean proporcionales y adaptados a las circunstancias de la persona, se apliquen en el plazo más corto posible y estén sujetos a exámenes periódicos.
Y ello, como también dice la Convención y ya hemos recordado, también en aquellos casos en que la persona con discapacidad necesite de un apoyo más intenso, esto es, sin excluir a ninguna pero también dando entrada en el mecanismo de los apoyos a los casos extremos en que la persona no pueda expresar voluntad alguna, del mismo modo en que se proporciona la mejor atención médica posible incluso a quien está inconsciente, sin nombrarle un innecesario representante general, sin que un juez le tenga que incapacitar y simplemente acudiendo a la ayuda de las personas que le son próximas. Y, en tal sentido, no olvidemos que la Convención deposita expresamente su confianza en la familia de las personas con discapacidad, ordenando al Estado que adopte las medidas precisas para que éstas “puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”.
Sobre estas bases, en lo que entendemos que es el respeto pleno y obligado a la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, un grupo de profesionales, de distintos ámbitos, de la universidad, la fiscalía y el notariado, actuando cada cual por sí pero con el respaldo de las instituciones en las que, en algunos casos, están integrados, como
Desde este medio de publicidad y desde otros que podamos conseguir, iremos dando a conocer nuestro trabajo, incluso en fase de discusión aún, animando a la participación de quien desee sumarse al trabajo o a la crítica, en beneficio de las personas con discapacidad y sus derechos.
Carlos Marín
Asesor jurídico de
Junio de 2009