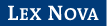Educación, Formación y Rehabilitacion -> Atención temprana
Los Retos de la Atención Temprana
- PALABRAS CLAVE: Atención temprana, Síndrome de Down, Tratamiento, Profesionales, Familias, Nacimiento
- Autor: Juan Perera Mezquida
- Fecha de publicación: 01/07/2011
- Clase de documento: Artículos
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 4
- > Colección de datos: Revista Down España nº 47
RESUMEN:
La atención temprana, educación decisiva para el niño nacido con Síndrome de Down, consiste en un tratamiento médico, educativo y social que influye directa e individualmente en el funcionamiento de los padres, de la familia y del propio niño. El Doctor Perera nos presenta a grandes rasgos sus retos a corto y medio plazo
ESPECIAL ATENCIÓN TEMPRANA
LOS RETOS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA
La atención temprana se contempla en la actualidad en todos los países del mundo como una atención global prestada al niño y a su familia, en los primeros meses y años de su vida, como consecuencia de alteraciones en su desarrollo o por el alto riesgo de tenerlas. Esta atención consiste en un tratamiento médico, educativo y social que influye directa e individualmente en el funcionamiento de los padres, de la familia y del propio niño.
A continuación, expongo los retos que, en mi opinión, tiene la atención temprana a corto y medio plazo.
RETO 1:
El avance de la investigación genética en modelos animales y su posible aplicación a los seres humanos
Los experimentos en laboratorio con modelos de ratones trisómicos, de ratones transgénicos y de ratones transcromosómicos tratan de conseguir resultados en una triple vertiente: en primer lugar, relacionar con exactitud los rasgos fenotípicos del síndrome de Down con los genes cuya sobreexpresión es responsable de que aparezcan. ¿Cuál o cuáles son los genes implicados en la aparición, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, de la cardiopatía, etc.?; en segundo lugar, conocer los mecanismos por los que eso sucede: ¿qué hace la sobreexpresión de un gen para que aparezca una modificación patológica de un determinado órgano a determinada edad?; en tercer lugar, probar medidas terapéuticas que puedan ser útiles a corto y medio plazo: unas de carácter génico (la terapia génica), otras de carácter químico (fármacos que inhiban la excesiva presencia de un producto que origina la sobreexpresión de un gen), otras de carácter inmunológico (como vacunas que neutralicen la acción negativa de esos mismos productos) y otras de carácter general (intervenciones dirigidas a mejorar los mecanismos de aprendizaje o el comportamiento), (Flórez 2001).
RETO 2:
La investigación y la intervención en atención temprana tienen que consolidarse desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar.
El enriquecimiento ambiental, la terapia génica y los programas de salud y de educación tienen que converger necesariamente con el objetivo de comprender el genotipo y sus causas específicas. Sin embargo, todavía existe en muchas naciones una controversia sobre a quién compete prestar los servicios de atención temprana (Servicios Sociales, Sanidad, Educación), una disputa que tiene necesariamente que superarse.
Hemos de tratar de integrar los conocimientos que provienen de la genética molecular, de los modelos animales y de su manipulación experimental, de la nueva ciencia, de la medicina, de la psicología del desarrollo, de la ciencia cognitiva, de la terapia y sistémica familiar, de la tecnología educativa y de la integración en la escuela. Y esto solamente pueden hacerlo equipos multidisciplinares, bien formados y que, con una mentalidad abierta, sean capaces de sintetizar los conocimientos actuales y de establecer nuevos objetivos conjuntos de investigación e intervención.
ES ACONSEJABLE INICIAR LA ATENCIÓN DURANTE LAS SEMANAS POSTERIORES AL NACIMIENTO, PUES LAS ADQUISICIONES MÁS TEMPRANAS SIRVEN COMO BASE PARA EL POSTERIOR DESARROLLO
RETO 3:
La traducción urgente de los crecientes hallazgos científicos en programas concretos de intervención
Necesitamos buenos programas de intervención que tengan el respaldo de una investigación científica seria y contrastada. En atención temprana la estrategia consiste en aprovechar las edades tempranas para activar, impulsar y optimizar estructuras y procesos neuroconductuales que permanecerían sin desarrollarse debido a efectos genéticos adversos en la génesis neuroconductual (Rondal et al. 2004).
Son varios los motivos para llevar a cabo esta estrategia. En el caso de una discapacidad intelectual congénita (como en el síndrome de Down), y asumiendo un diagnóstico temprano, es aconsejable iniciar la atención durante las semanas posteriores al nacimiento para poder reducir al máximo los retrasos en los aspectos sociopersonal, físico y cognitivo del desarrollo, pues las adquisiciones más tempranas sirven como base para el posterior desarrollo.
Un segundo motivo es que la plasticidad cerebral es, como sabemos, mayor durante los primeros años de vida, y esto también se aplica a los niños con discapacidad intelectual.
Los dos motivos citados sugieren que la aplicación de la atención temprana probablemente sea más provechosa que cualquier otra atención realizada en una etapa posterior de la vida, lo cual, no quiere decir que esta no carezca de importancia o que la atención de los niños con discapacidad intelectual se debería interrumpir después de los 6 años de edad.
Guralnick (1997, 2005) concluye que es posible modificar el desarrollo individual mediante buenos programas de atención temprana. Y añade que programas globales de atención temprana han demostrado ser capaces de evitar en gran medida el deterioro del desarrollo cognitivo en niños con síndrome de Down que típicamente aparece en los primeros años.
Finalmente, el reto se concreta en la necesidad de traducir los hallazgos científicos en programas concretos de intervención, en estrategias y en métodos terapéuticos que pueden utilizarse en los servicios de atención temprana y en las aulas de educación para mejorar la maduración, la salud, las aptitudes cognitivas, memorísticas, lingüísticas y de conducta de los niños con trastornos del desarrollo de origen genético (Perera-Rondal, 2008).
RETO 4:
La necesidad de profundizar en la “especificidad” de cada síndrome
Por razones teóricas y clínicas es preciso profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de discapacidad intelectual, empezando por los de origen genético, y delimitar, con una base empírica más firme, qué rasgos difieren en una u otra y hasta qué punto y qué manifestaciones se encuentran en varios o en todos los síndromes (Rondal 2006).
Las implicaciones teóricas y prácticas de la existencia de fenotipos conductuales y su posible especificidad son de la máxima importancia. Del lado teórico, la evidencia parece indicar que existen ciertas relaciones compartidas entre ciertos genes y algunos patrones de desarrollo conductual con importantes variaciones. Del lado práctico, la verificación de patrones específicos de desarrollo y funcionamiento lleva a la cuestión estratégica de si se han de utilizar métodos de intervención únicos o diferentes.
La consecuencia es que, si se pueden demostrar patrones específicos, al menos parciales, en individuos que presentan varios síndromes genéticos, entonces las estrategias de intervención tendrían que diseñarse precisamente hacia las necesidades particulares del grupo genético, dejando solamente las características funcionales compartidas con otros grupos a estrategias comunes de rehabilitación.
Y el criterio más razonable es éste: “Los aspectos específicos requieren métodos de intervención particulares, los aspectos no específicos requieren métodos más generales que pueden extenderse a varias entidades” (Rondal y Perera 2006).
Parece pues evidente que la buena intervención tiene que seguir este criterio, porque si los programas, las estrategias, los métodos terapéuticos, los instrumentos didácticos que se utilizan en atención temprana o en las aulas de educación están diseñados teniendo en cuenta estos aspectos específicos propios de determinados síndromes que se refieren a formas específicas de captar, procesar y asimilar la información (en sus vertientes cognitivas, lingüísticas, perceptivas, memorísticas, sensoriales, etc.) resultarán más directos y eficaces para enseñarles a pensar, a hablar, a leer, a escribir, etc.
RETO 5:
Potenciar el papel de los padres (especialmente de la madre) como principales agentes de la atención temprana
Está demostrado que la efectividad de la atención temprana está muy ligada al grado de sensibilidad y buena intervención de los padres con sus hijos.
Los hallazgos de Mahoney (2010) en relación a los resultados de sus estudios longitudinales e investigaciones sobre el papel que juegan los padres en la atención temprana de los niños con síndrome de Down y con otros trastornos del desarrollo fueron, entre otros, los siguientes:
1) La forma en que los padres interactúan con sus hijos pequeños incide en gran parte en la variabilidad de los resultados cognitivos y comunicativos que logran estos niños durante los tres primeros años de la vida.
2) Esta relación con los padres también se vincula con los logros académicos y del desarrollo en los años posteriores a la infancia.
3) Los resultados en el desarrollo que obtienen los niños en los programas de atención temprana que no funcionan con sus padres, se relacionan con el estilo de interactuar de los padres con sus hijos, pero no con el tipo de atención que los niños reciben.
4) La efectividad de la atención temprana está muy ligada al impacto que ésta tiene sobre el grado de aceptación y sensibilidad de los padres hacia los hijos.
5) La única forma de implicación de los padres en una atención temprana que mejore sistemáticamente el desarrollo de los hijos ha sido la que ha animado a los padres, a través de su preparación, a aprender a seguir los intereses del niño, dar respuesta a sus necesidades, adecuarse a sus tiempos y corregir con suavidad sus errores. Este enfoque ha servido también para mejorar el funcionamiento cognitivo, comunicativo, social y emocional de los niños (Mahoney 1998).
Todo esto, probablemente, nos lleve a insistir menos en programas estandarizados y a centrarnos mucho más en el futuro en la interacción entre padres e hijo.
Es pues un reto ineludible exigir una norma internacional de calidad para la atención temprana. Está demostrado que la efectividad de la atención temprana está muy ligada al grado de sensibilidad y buena intervención de los padres con sus hijos
RETO 6:
Conseguir que los gobiernos y los responsables políticos confíen e inviertan en los servicios de atención temprana
Probablemente podemos hacer más por una persona con síndrome de Down durante sus seis primeros años que durante el resto de su vida. Si trabajamos bien la atención temprana compensaremos sus limitaciones y potenciaremos sus capacidades, lo cual hará que el día de mañana ese niño sea una persona autónoma, activa e independiente. Es pues necesario convencer a los gobernantes para que prioricen la atención temprana en sus programas médicos, educativos y sociales.
RETO 7:
A) La cualificación profesional y el trabajo en equipo
La elaboración de planes regulares de formación y la exigencia de experiencia profesional supervisada y continua es una condición sine qua non para la organización de servicios cualificados de atención temprana al nivel adecuado a su responsabilidad. (Libro Blanco de Atención Temprana 2000).
B) La calidad
No basta decir que somos buenos; hemos de demostrarlo. La calidad en los servicios de atención temprana es un derecho y una garantía para el usuario, además de una obligación para el equipo de profesionales, pues la aplicación de buenas o malas prácticas puede comprometer seriamente el progreso biológico, psicológico o social de quien recibe la terapia.
La atención temprana no es un refugio para principiantes. Exige una sólida formación multidisciplinar, probada experiencia, continuidad sistemática, rigor en los procedimientos y valoración constante de los resultados. (European Organization for Quality 1992; GAT 2000; Grupo PADI 1996; ICASS 2001; Millá 2003; Ponte 2004).
En este sentido, en España tenemos que aplaudir que la Ley de Dependencia haya incorporado la atención temprana como elemento fundamental para la prevención de la dependencia.
Juan Perera Mezquida
Doctor en Psicología. Director del Centro Príncipe de Asturias. Universidad de las Islas Baleares.
Cofundador y presidente durante ocho años de FEISD (hoy DOWN ESPAÑA), cofundador y presidente durante ocho años de EDSA (Federación Europea de Síndrome de Down) y cofundador y vicepresidente durante tres años de IDSF (hoy Down Syndrome International).
BIBLIOGRAFÍA:
European Organization for Quality (1992). Modelo Europeo de Excelencia EFQM. Bruselas: Unión Europea.
Florez, J. (2001). Los modelos animales en el síndrome de Down. En Canal Down21. Disponible en: http://www.down.21.org/salud/genetica/modelos_animales.htm
Grupo de Atención Temprana – GAT (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Real Patronato de la Discapacidad. Serie Documentos nº 55. Madrid.
Grupo PADI (1996). Criterios de Calidad en Centros de Atención Temprana. Madrid: Genysi.
Guralnick, M. J (1997). The effectiveness of early intervention. Baltimore, Maryland: Brookes.
Guralnick, M. J. (1998). The effectiveness of early intervention for vulnerable children: a developmental perspective. American Journal on Mental Retardation, 102, 319-345.
Guralnick, M. J. (2005a). An overview of the developmental systems approach to early intervention. In M. J. Guralnick (Ed.), The developmental systems approach to Early Intervention, 3-28. Baltimore: Brookes.
Institut Catalá d’Assistençia i Serveis Socials (2001). Indicadors d’Evaluació de la Qualitat. Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Barcelona: ICASS.
Mahoney, G., Boyce, G., Fewell, R., Spiker, D. & Wheeden, C. A. (1998). Early Intervention effectiveness depens upon parental involvement / responsives. Topics in Early Childhood Special Education, 18 (1); 5-17.
Mahoney G. and Perales, F. (2010). The role of parents of children with Down Syndrome and other disabilities in early intervention. In J.A. Rondal, J. Perera, D. Spiker (Eds.). Neurocognitive rehabilitation in Down Syndrome. The early years, 205-223. Cambridge: Cambridge University Press (en prensa).
Milla, M. G. (2003). La calidad en Atención Temprana. Revista Minusval, 3, 71-74. Madrid: IMSERSO.
Perera, J. (2006). Specificity in Down Syndrome: a new therapeutic criterium. In J.A. Rondal & J. Perera (Eds.). Down Syndrome Neurobehavioural Specificity, 1-16. Chichester: John Wiley.
Ponte, J., Cardama, J., Aranzón, J.L. et al. (2004). Guía de estándares de calidad en Atención Temprana. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid: IMSERSO.
Rondal, J. A., Hodapp, R., Soresi, S., Dykens, E. & Nota, L. (2004). Intellectual disabilities. genetics, behavior and inclusion. X Preface. London and Philadelphia: Whurr Publishers.
Rondal, J. A. (2006). Specific language profiles. In J. A. Rondal & J. Perera (Eds.), Down Syndrome neurobehavioral specificity, 101-103. Chichester: John Wiley.