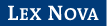Investigación, Estudios y Biblioteca -> Estudios e investigación científica
Instrumentos para la evaluación de la calidad de vida y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Un acercamiento
- PALABRAS CLAVE: Investigación, Discapacidad Intelectual, II Congreso Iberoamericano, Apoyos, Comunicación, Calidad de Vida, Evaluación, Autodeterminación
- Autor: Alba García Barrera, Dolores Izuzquiza Gasset
- Fecha de publicación: 01/05/2010
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 14
RESUMEN:
Descripción y recomendaciones de aplicación de los instrumentos de medida de la calidad de vida más recientes y mejor adaptados a la población española con discapacidad intelectual. Estos son: la Escala Integral de Calidad de Vida para adultos con discapacidad intelectual, La Escala ARC de autodeterminación personal y La Escala SIS de intensidad de apoyos
Tema 13: Calidad de vida
Título: Instrumentos para la evaluación de la calidad de vida y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Un acercamiento.
En las últimas décadas la preocupación de la sociedad por la calidad de vida no ha dejado de ir en aumento, pero durante todo este tiempo no se ha tenido en cuenta que las personas con discapacidad intelectual también necesitaban mejorar la suya. Se consideraba que no eran capaces de autogobernar su vida, de poder decidir cómo quieren que ésta sea y poder gestionar los cambios necesarios para conseguirla. Ahora se sabe que esto no es así, y el primer paso para lograr una mejora de la calidad de vida de estas personas consiste, inexcusablemente, en medir tanto el nivel inicial de la misma, como la capacidad de autodeterminación y la necesidad de apoyos de cada una de ellas, ya que no puede existir un cambio en su calidad de vida sin un establecimiento previo de la situación de partida que haga posible determinar qué aspectos concretos se desea mejorar. Así, la presente comunicación pretende mostrar los instrumentos de medida más recientes y mejor adaptados a la población española con discapacidad intelectual para conseguir alcanzar este objetivo.
1.- INTRODUCCIÓN:
La preocupación por la mejora de la calidad de vida no existe sólo en el ámbito de la discapacidad, en el cual afortunadamente está cobrando una gran relevancia. Actualmente resulta un aspecto vital para cualquier persona y su abordaje se realiza cada vez más a distintos niveles: individual, familiar, laboral... Y es que implica directamente a nuestra propia vida y la forma en que la disfrutamos (o sufrimos) día a día.
En este sentido quizá sean las personas con discapacidad intelectual quienes menos atención han recibido a lo largo de los años. Su voz no ha sido escuchada. Se ha considerado durante demasiado tiempo que estas personas no eran capaces de autogobernar su vida, de tener sus metas, sus deseos, sus expectativas; de poder decidir cómo quieren que sea su vida y poder gestionar solos o con ayuda los cambios necesarios para conseguirla. Y mientras que desde la sociedad se han ido aportando pequeños granitos de arena en cuanto a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad visual (facilitándoles, por ejemplo, aceras con distintas texturas, libros en sistema braille, telelupas, semáforos con sonido...), auditiva (avisadores luminosos, subtítulos, intérpretes de lengua de signos...) o física (aceras rebajadas, rampas de acceso, salvaescaleras...), a las personas con discapacidad intelectual se las ha seguido dejando en el olvido.
Pero al fin se han hecho oír. Hoy más que nunca se están investigando y desarrollando instrumentos que evalúan el nivel de calidad de vida de este colectivo, como se demostró en las VII Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad (Verdugo, Nieto, Jordán de Urríes y Crespo, 2009). En ellas se descubría que el primer paso para lograr una mejora de la calidad de vida consiste, inexcusablemente, en medir el nivel inicial de la misma, la capacidad de autodeterminación y la necesidad de apoyos de cada una de estas personas, ya que no puede existir un cambio en su calidad de vida sin un establecimiento previo de la situación de partida que haga posible determinar qué aspectos concretos se desea mejorar.
Así, los instrumentos de medida más recientes y mejor adaptados a la población española con discapacidad intelectual son los siguientes:
La Escala Integral de Calidad de Vida para adultos con discapacidad intelectual
La Escala ARC de autodeterminación personal
La Escala SIS de intensidad de apoyos
A continuación se procederá a la descripción de las mismas y se realizará una serie de sugerencias y/o recomendaciones que conviene tener en cuenta a la hora de aplicarlas.
2.- ESCALA INTEGRAL DE CALIDAD DE VIDA:
2.1.- Descripción de la escala:
La creación de la Escala Integral surgió como respuesta a las numerosas discusiones habidas tiempo atrás acerca de si el concepto de calidad de vida es un constructo básicamente subjetivo o si por el contrario entraña también aspectos objetivos (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009). Así, fue desarrollada sobre el modelo teórico que a este respecto ha tenido una mayor aceptación hasta el momento: el modelo multidimensional propuesto por Schalock y Verdugo (2003). Según este modelo, la calidad de vida individual es entendida como un “estado deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades éticas (universales) y émicas (ligadas a la cultura); (c) tiene componentes objetivos y subjetivos; y (d) está influenciada por factores personales y ambientales”.
De este modo, el instrumento fue dividido en dos subescalas para abarcar los dos ámbitos descritos en el párrafo anterior. La primera de ellas conforma la parte objetiva y se denomina “Subescala de Calidad de Vida de Adultos para Profesionales” (CVAP), mientras que la segunda entraña la parte subjetiva y se llama “Subescala de Calidad de Vida para Adultos con Discapacidad Intelectual” (CVAD).
La CVAP consta de 23 ítems repartidos en 5 áreas relacionadas con la calidad de vida (autodeterminación, inclusión social, bienestar laboral, bienestar material y bienestar emocional y físico) y que el profesional debe responder acerca de la persona con discapacidad intelectual sobre la cual está informando. En la CVAD, a estas 5 áreas se le suma la de bienestar familiar y los ítems pasan a ser 39 en total, con un apartado final consistente en ordenar de mayor a menor importancia las 8 dimensiones de calidad de vida propuestas por Schalock y Verdugo (2003): bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Para ello, en el manual de aplicación de la escala se ofrece como anexo una serie de tarjetas identificativas de cada una de dichas dimensiones, de modo que el entrevistador pueda utilizarlas para ayudar a la persona con discapacidad intelectual a colocarlas según su propia prioridad.
2.2.- Recomendaciones para la aplicación de la Escala Integral:
En el momento de aplicar este instrumento se ha de tener en cuenta que, en la CVAP, la persona que seleccionemos como informante debe conocer en profundidad y en distintos contextos a la persona que se está valorando, de manera que sus respuestas sean lo más adaptadas a la realidad posible y permitan obtener unos resultados finales fiables. Y si durante la administración de la escala le surge alguna duda, es preferible que deje el ítem en blanco hasta que pueda consultar a un familiar u otro profesional que pueda aportarle los suficientes datos para contestarlo adecuadamente.
Respecto a la administración de la CVAD, en la mayoría de los casos hay que contar con un entrevistador que reformule y aclare las preguntas de cara a una mejor comprensión por parte de la persona con discapacidad intelectual, ya que, aunque la subescala se encuentra diseñada como autoinforme, ésta no podrá completarla correctamente a no ser que sus capacidades lo permitan. Muchas veces, aquél que se halle en la figura de entrevistador, necesitará prepararse previamente numerosos ejemplos y distintas formas de explicar el enunciado de cada ítem, de forma que a la hora de aplicar la CVAD pueda asegurar un total entendimiento por parte del entrevistado. Además, no conviene esperar a que éste ofrezca una de las respuestas predeterminadas que marca la subescala (“totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”). Gran parte de los encuestados contestan de forma dicotómica (“sí” o “no”), por lo que hay que ayudarles a matizar su respuesta y, según la misma, proceder a su codificación: (Ver documento adjunto).
Como principal resultado de esta escala se obtienen dos perfiles de calidad de vida: uno según la CVAP y otro según la CVAD. En ellos, se muestran de forma gráfica las puntuaciones estándar obtenidas en cada dimensión y el índice de calidad de vida, lo que permite visualizar de forma inmediata y sencilla en qué áreas necesitará la persona con discapacidad intelectual un plan de apoyo individualizado que pueda mejorar su calidad de vida. En ocasiones sucede que el perfil de la escala objetiva difiere del de la escala subjetiva, lo cual, lejos de constituir un error o algo negativo, puede enriquecer los resultados ofreciendo distintas perspectivas que deberán ser evaluadas con un mayor detenimiento.
3.- ESCALA ARC DE AUTODETERMINACIÓN PERSONAL:
3.1.- Descripción de la escala:
La Escala de Autodeterminación ARC (The Arc’s Self-Determination Scale) fue diseñada originalmente por Michael Wehmeyer y publicada por primera vez en 1995. Dirigida principalmente a adolescentes con discapacidad intelectual y/o dificultades de aprendizaje, su principal objetivo consiste en proporcionar una medida de la autodeterminación mediante el autoinforme del alumno. Así, conforma un instrumento que facilita la toma de decisiones por parte de los alumnos con discapacidad, de sus educadores y de los investigadores, permitiendo evaluar qué ambientes, estrategias de enseñanza-aprendizaje y materiales curriculares posibilitan o impiden dicha autodeterminación.
Por su parte, la adaptación española de la Escala ARC de autodeterminación para adultos con discapacidad intelectual, en su versión adecuada a un contexto sociolaboral, está concebida para ser aplicada a personas que trabajen en “entornos de la comunidad (vida independiente o con apoyo limitado, trabajo competitivo o con apoyo limitado), en entornos integrados en la comunidad (trabajo y vivienda protegidos) o en entornos no integrados (instituciones o programas de día)” (Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González-Torres y Sobrino, 2006, p. 117).
Dicho instrumento constituye un medio a través del cual los adultos con discapacidad intelectual, haciendo uso de los apoyos necesarios, pueden: 1) evaluar sus propias creencias acerca de sí mismos y su autodeterminación (empowerment evaluation); 2) trabajar cooperativamente con los profesionales para identificar sus puntos fuertes y débiles; y 3) autoevaluar su progreso en autodeterminación a lo largo del tiempo (Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González-Torres y Sobrino, 2006). Asimismo, permite evaluar las necesidades y los cambios en el comportamiento autodeterminado en la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual (Verdugo, Vicent y Gómez, 2006).
La escala está conformada por 72 ítems divididos en cuatro secciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla: (Ver documento adjunto)
3.2.- Recomendaciones para aplicar la Escala ARC:
En la Sección 1 hay que tener en cuenta la extensión con la que las personas evaluadas aplican cada uno de los ítems, identificando no sólo la frecuencia sino la cantidad de actividades diferentes que realiza dentro de los ámbitos a los que dichos ítems hacen mención; es decir, no es lo mismo una asiduidad alta en una sola tarea que una frecuencia algo más baja en un abanico de tareas mucho mayor. Por otra parte, y ya que las personas con discapacidad intelectual suelen encontrar dificultades a la hora de discernir entre valoraciones que impliquen posiciones intermedias o hagan mención a expresiones relativas (Finlay y Lyons, 2001, en Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González-Torres y Sobrino, 2006), en esta primera sección se debe hacer incidencia en las cuatro posibles respuestas que ofrece cada ítem, acortándolas del modo que se expresa a continuación para facilitar su comprensión y apoyándose en imágenes o tarjetas que les sirvan para sopesar mejor sus respuestas: (Ver documento adjunto)
En la Sección 2A es muy conveniente realizar una adaptación de los mismos a la realidad de la persona en cuestión para que los enunciados le resulten significativos y pueda responder de una manera más acertada. Por ello es vital que el entrevistador, si no conoce en profundidad a la persona con discapacidad intelectual a la cual está aplicando la escala, dedique previamente un tiempo a averiguar aspectos de su vida diaria que le ayuden a adaptar los ítems de dicha sección.
En la Sección 3 se encuentran varios ítems que hacen referencia al mismo contenido para poder comprobar la coherencia de las respuestas que la persona nos está dando (46-57, 50-54, 51-55 y 52-56). Si el administrador de la escala observa una incoherencia entre dichos ítems deberá realizar preguntas al entrevistado hasta obtener la información necesaria para discernir qué tendencia es la correcta en su conducta habitual, procurando que no decline en sus contestaciones hacia el sesgo de cortesía.
Y, por último, en la Sección 4 el entrevistador debe tener claro el significado de los ítems, ya que concretamente el 61 (“Puedes gustar a la gente aunque no estés de acuerdo con ella”), el 63 (“Es mejor ser tú mismo que ser popular”), el 64 (“La gente te aprecia porque tú también aprecias a la gente”), el 66 (“Aceptas tus limitaciones”), el 69 (“Eres una persona importante”) y el 70 (“Sabes cómo compensar tus limitaciones”), pueden presentar serios problemas a la hora de ser explicados y conllevar diferentes significados según cada persona. Por ejemplo, el ítem 69 puede representar la importancia que alguien puede tener para sus seres queridos o para el mundo en general, incluyendo personas que le desconozcan, por lo que el concepto de importancia sería bastante relativo y quien administre la escala debe seleccionar un mismo contexto en el que incorporar dicha palabra para que todos los entrevistados puedan comprenderla en un sentido idéntico y concretar así el ítem. Previamente, debemos esperar unos segundos y ver si la persona aventura un “depende”. De ser así, hemos de pedirle que argumente su respuesta, y en caso de que alcance por sí misma la conclusión de que la importancia va en función del contexto en cuestión, marcaremos en la escala la máxima puntuación (1 punto) sin olvidar registrar su razonamiento en el cuadernillo de anotaciones.
Una vez terminada la aplicación del instrumento, resulta imprescindible revisar las respuestas obtenidas y contrastarlas si es posible con algún responsable relacionado directamente con el entorno sociolaboral en el que se desenvuelva la persona evaluada, de modo que la valoración sea precisa y pueda facilitar la toma de decisiones.
4.- ESCALA SIS DE INTENSIDAD DE APOYOS:
4.1.- Descripción de la escala:
La Escala de Intensidad de Apoyos (Supports Intensity Scale) fue diseñada originalmente por Thompson et al. y publicada por la AAIDD por primera vez en el año 2004. A diferencia de los tests de inteligencia y las escalas de conducta adaptativa, la SIS es un instrumento multidimensional planteado para establecer el perfil e intensidad de las necesidades de apoyo (Ibáñez, Verdugo y Arias, 2007). Cambia así la forma tradicional de evaluar a las personas con discapacidad intelectual y permite asumir expectativas más positivas en sus planes de vida, orientando las prácticas profesionales hacia la capacitación del individuo (Verdugo, Nieto, Jordán de Urríes y Crespo, 2009).
Los apoyos a los que la SIS hace mención son aquellos “recursos y estrategias que promueven los intereses y el bienestar de las personas y que tienen como resultado una mayor independencia y productividad personal, mayor participación en una sociedad interdependiente, mayor integración comunitaria y una mejor calidad de vida” (Thompson, Hughes, Schalock, Silverman, Tasse, Craig, Campbell, Bryant y Rotholtz, 2002, p. 390).
La SIS se encuentra dividida de la siguiente forma: (Ver documento adjunto)
En la Sección 1 se mide la intensidad de apoyos que un individuo necesita en 49 actividades de su vida, referidas a las áreas de: vida en el hogar; vida en la comunidad; aprendizaje a lo largo de la vida; empleo; salud y seguridad; e interacción social; ámbitos que se completan con las 8 actividades pertenecientes al área de protección y defensa que se encuentra en la Sección 2. Cada una de dichas actividades debe ser evaluada según los parámetros de frecuencia, tiempo diario de apoyo y tipo de apoyo que necesita la persona en cuestión.
La escala también valora 16 necesidades excepcionales de apoyo médico como parte de la Sección 3A y 13 necesidades excepcionales de apoyo conductual recogidas en la Sección 3B, debiendo ser cada una de ellas estimadas de acuerdo a la cantidad de apoyo requerida.
Según Verdugo, Arias e Ibáñez (2006), la SIS es capaz de ofrecer a los profesionales información útil y valiosa ya que contribuye a: (Ver documento adjunto)
Pero quizá el verdadero valor de la SIS resida en “el enfoque ecológico que adopta, exigiendo al profesional pensar en la persona como tal (con sus capacidades y debilidades), desprovista de cualquier apoyo que pudiera recibir en el momento actual, y en relación con una serie de actividades de la vida diaria de distintos entornos” (Verdugo y Gutiérrez, 2009). Una vez obtenidos los datos, es fundamental tener en cuenta sus intereses, metas y deseos para poder diseñar un plan de apoyos individualizado que no se halle totalmente desvinculado de la persona y, por tanto, su puesta en marcha pueda ser factible y tener un sentido real.
4.2.- Recomendaciones para aplicar la SIS:
La persona que seleccionemos como entrevistador debe tener varios años de experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual, estar muy familiarizada con la SIS y haber dedicado buena parte de su tiempo a entender con precisión los objetivos que se persigue en cada ítem y sus correspondientes parámetros de medida. Ello se debe a que su aplicación no es fácil: requiere un esfuerzo tanto por parte de la persona que administra el instrumento como por parte del informante o de la persona que está siendo evaluada.
La función del administrador de la escala, aunque no aporte ningún dato de cara a los resultados finales, es quizá la más importante, ya que de ella va a depender en gran medida la validez y fiabilidad de los mismos. En manos de esta figura está la comprensión de los diferentes enunciados por parte de la persona que está siendo sujeto de estudio y de los informadores. Debe tener fluidez a la hora de encontrar ejemplos y contextualizar los ítems cuando requieran aclaraciones por parte de éstos, y saber detectar cuándo están contestando al azar o tendiendo hacia el sesgo de cortesía y procurar guiarles, sin influir en sus respuestas, hasta aquéllas que se ajusten verdaderamente a la realidad. También ha de saber cómo comparar los datos aportados por los distintos informantes y a quién acudir en caso de que éstos no puedan concretar alguna respuesta.
Resulta conveniente que los informantes sean familiares y/o profesionales que tengan un contacto directo, actual y prolongado (al menos durante tres meses) en diversos entornos con la persona que está siendo evaluada, de modo que puedan hacer una valoración real de sus necesidades específicas de apoyo. Asimismo, es muy importante que la propia persona con discapacidad intelectual sea entrevistada y pueda ser partícipe y tomar decisiones acerca del plan de apoyos individualizado que se va a diseñar a partir de los resultados obtenidos. Además, la información recogida a partir de sus respuestas resultará fundamental a la hora de evaluarlos, ya que permitirá comparar la percepción que esta persona tiene de sus propias necesidades de apoyo con respecto a la del resto de informantes y obtener así una visión más completa de éstas.
Por último, y con respecto al desarrollo del plan de apoyos individualizado, hay que señalar que necesariamente debe redactarse en un lenguaje que:
...describa de forma operativa e inequívoca los ambientes en que se desenvuelve y las actividades que practica la persona con discapacidad durante una semana normal, así como los tipos de apoyo que van a ser proporcionados, su intensidad y quiénes lo van a proporcionar (Verdugo, Arias e Ibáñez, 2007, p. 99).
Además, según Verdugo, Arias e Ibáñez (2007), el plan individualizado de apoyos ha de cubrir los siguientes aspectos: (Ver documento adjunto)
5.- CONSIDERACIONES GENERALES:
Una de las cuestiones más relevantes a tener en cuenta a la hora de aplicar cualquier escala consiste en recalcar al entrevistado que debe contestar de forma sincera. Hay que incidir en que no hay respuestas correctas o incorrectas y que éstas serán totalmente confidenciales. De este modo evitaremos su posible tendencia hacia la satisfacción de los criterios de aceptabilidad social y/o el sesgo de cortesía (complacer al entrevistador dándole la respuesta que cree será aprobada).
Siempre se debe procurar un ambiente sin distracciones ni posibles interrupciones que puedan alterar la concentración de la persona con discapacidad intelectual. Asimismo, si el entrevistador no conoce en profundidad a la persona en cuestión, deberá realizar previamente una primera toma de contacto en la que se produzca un acercamiento entre ambos y se inicie un proceso de confianza que genere un nivel de seguridad óptimo, el cual permita obtener una mayor información por parte del evaluado en la posterior aplicación de la escala. Dicho de otra forma, se ha de procurar que la persona entrevistada se encuentre cómoda en su situación desde el principio.
En estos momentos iniciales es cuando se debe recordar a la persona con discapacidad intelectual el propósito de la escala, en qué consiste y qué se hará con sus resultados, de modo que sienta que su participación en la misma le podrá ser de utilidad de cara a un futuro.
Por otra parte, si durante la administración de la escala se observa una reacción dubitativa, se ha de dedicar el tiempo necesario a aclarar el enunciado del correspondiente ítem y sus distintas alternativas de respuesta, hasta asegurarnos de una plena comprensión por parte del sujeto. Todo ello sin influir en su elección ni ser directivo en la descripción de las opciones de respuesta.
Aquellas contestaciones que no se ajusten a ninguna de las alternativas de respuesta establecidas en la escala o que resulten llamativas por alguna razón, ofrezcan información relevante para la posterior valoración de los resultados, etc., deben ser transcritas literalmente de modo que no se pierda ningún dato que posteriormente pueda ser de utilidad. Asimismo, si el entrevistador tiene que inducir o deducir alguna respuesta de la persona evaluada debido a que el ítem en cuestión requiera cierto nivel de metacognición, debe registrarlo y contrastar ulteriormente dicha respuesta con una persona de su entorno sociolaboral más próximo.
6.- CONCLUSIONES:
Tenemos la firme creencia de que la unión de estos tres instrumentos de evaluación puede facilitar el aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, ya que permite obtener una visión global y completa de aquellos aspectos que éstas necesitan mejorar, facilitando el posterior desarrollo de un plan de apoyos individualizado que tenga en cuenta todos sus resultados. Por ello nos encontramos inmersas en la realización de una tesis doctoral que así lo confirme y demuestre.
El Proyecto se titula “Mejora de la Calidad de Vida y la Autodeterminación de las Personas con Discapacidad Intelectual a través del Sistema de Apoyos y la Planificación Centrada en la Persona” y se halla inscrito en el Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación, perteneciente a la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
Esperamos y deseamos que sus conclusiones puedan finalmente conducir a la mejora de la calidad de vida y la autodeterminación de estas personas.