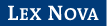Educación, Formación y Rehabilitacion -> Atención temprana
La adquisición del vocabulario en niños con síndrome de Down: primeros datos normativos
- PALABRAS CLAVE: II Congreso Iberoamericano, Atención temprana, Síndrome de Down, Comunicación, Desarrollo del vocabulario, Datos normativos
- Autor: Miguel Galeote, Pilar Soto, Eugenia Sebastián, Elena Checa, Rocío Rey
- Fecha de publicación: 01/05/2010
- Clase de documento: Ponencias
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 15
RESUMEN:
El objetivo del presente trabajo es ofrecer datos normativos en español sobre el desarrollo del vocabulario en niños con síndrome de Down (SD), tanto en sus aspectos productivos (orales y gestuales), como de comprensión. Curiosamente, y pese a la prevalencia del SD, este tipo de datos son inexistentes
Tema 9: Atención temprana
Título: La adquisición del vocabulario en niños con síndrome de Down: primeros datos normativos.
El objetivo del presente trabajo es ofrecer datos normativos en español sobre el desarrollo del vocabulario en niños con síndrome de Down (SD), tanto en sus aspectos productivos (orales y gestuales), como de comprensión. Curiosamente, y pese a la prevalencia del SD, este tipo de datos son inexistentes.
En el estudio participaron 230 niños con SD de 8 a 29 meses de edad mental divididos en 11 grupos: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27 y 28-29 meses. El vocabulario se evaluó con el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (IDC-Down) adaptado al perfil evolutivo de estos niños.
Los resultados obtenidos se ajustan a los datos conocidos sobre el desarrollo del léxico en los niños con SD. Pese a lo anterior, la mayor importancia de nuestro trabajo radica en las normas que proporciona. Dichas normas son de gran relevancia tanto para la investigación, como para la intervención. Es de destacar la novedad del presente trabajo. En nuestro conocimiento, son los primeros datos normativos que se presentan en español sobre el desarrollo del vocabulario en niños con SD. Desconocemos la existencia de estudios similares en otras lenguas.
Agradecimientos:
Investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Programas y Transferencia de Conocimiento) y FEDER (Proyecto: PSI2008-02748). Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los niños y niñas y sus familias, así como a los numerosos terapeutas que trabajan en las Asociaciones de personas con síndrome de Down y Centros de Atención Temprana que han participado en este trabajo.
1. Introducción
El presente trabajo se sitúa dentro de un marco más amplio que tiene por objeto el estudio del desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down (SD). Dicho estudio es importante por varias razones. Como es sabido, el lenguaje y la comunicación son áreas especialmente comprometidas en esta población, lo que restringe claramente su desarrollo social y personal. En este sentido, conocer los factores y mecanismos que explican y modulan el desarrollo del lenguaje en estas personas es de un valor indiscutible para diseñar programas de intervención debidamente fundamentados que mejoren su calidad de vida, así como su relación con el entorno. El estudio del desarrollo del lenguaje en esta población permite, además, abordar algunos de los problemas más cruciales que tiene planteados el estudio del lenguaje y su desarrollo en particular, tales como la relación entre desarrollo cognitivo y lingüístico, las relaciones entre los distintos componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático) y procesos lingüísticos (comprensión y producción), influencia del input lingüístico ambiental y de determinadas estrategias interactivas entre niños / cuidadores en el desarrollo del lenguaje, etc.
Algunos de estos aspectos ya han sido abordados o lo están siendo por parte de nuestro grupo de investigación relativos principalmente al desarrollo del vocabulario: relación entre desarrollo del vocabulario y desarrollo cognitivo (Galeote, Soto, Checa, Gómez y Lamela, 2008), adquisición de las diferentes clases de palabras (Galeote, Casla, Gómez, Rey y Serrano, 2005; Galeote, Sebastián, Casla, Rey y Gómez, 2005), relación entre la producción oral y gestual (Galeote et al., 2008), desarrollo de la comunicación gestual (Galeote, Soto, Martínez Roa, Pulido, Serrano y Checa, 2005), influencia de las conductas directivas en el desarrollo del lenguaje (Galeote, Checa, Serrano y Rey, 2004). Gran parte de los resultados obtenidos en estos trabajos indican que, en las edades consideradas (desde los 8 a los 30 meses de edad mental), existe una gran similitud entre los niños con SD y los niños con desarrollo normal (DN) en sus procesos de desarrollo del vocabulario. Un objetivo fundamental de nuestro grupo de investigación es analizar las variables que podrían explicar este patrón de resultados.
Otro importante objetivo de nuestro grupo de investigación es el de ofrecer datos normativos en español sobre el desarrollo del vocabulario en niños con SD. Curiosamente, y pese a la prevalencia del síndrome de Down (es la principal causa de discapacidad intelectual de base genética, representando entre el 25 y el 30 % de las personas con discapacidad intelectual -Nadel, 1999*; Rondal, Perera y Nadel, 1999), en la mayoría de los trabajos realizados las muestras de niños con síndrome de Down son poco numerosas, encontrándose incluso diseños de caso único. En este sentido, apenas si existen estudios que hayan ofrecido resultados generales sobre el desarrollo comunicativo y lingüístico de estos niños y, en nuestro conocimiento, ninguno en nuestra lengua. El estudio más ambicioso realizado ha sido el de Berglund, Eriksson & Johansson (2001) con 330 niños con SD suecos con edades comprendidas entre el año y los 5,6 años. Sin embargo, puesto que esos autores no evaluaban la EM de estos niños, es difícil realizar comparaciones, así como establecer la relación entre los resultados obtenidos por estos niños y los niños con DN.
Pese a ello, el contar con datos normativos es de gran importancia. Como señalan Pueschel y Hopmann (1993), es necesario contar con “buenos estudios normativos sobre las habilidades comunicativas y lingüísticas asociadas con el síndrome de Down, como una guía útil tanto para padres como para profesionales” (p. 354). En definitiva, se trata de contar con tablas de referencia con respecto al desarrollo del lenguaje que nos permita situar a los niños con respecto a su propio grupo, en este caso, los niños con síndrome de Down (algo similar ha ocurrido en relación con las tablas de peso y talla con que contamos hoy en día para estos niños). Puesto que existen pocos estudios que hayan descrito el desarrollo comunicativo de los niños con SD en función de sus tendencias de desarrollo o variación individual, una de nuestras finalidades es ofrecer este tipo de datos a los investigadores y clínicos partiendo de una muestra representativa de la población de niños con SD. En la presente comunicación nos centraremos en el desarrollo del léxico, tanto en sus aspectos productivos (orales y gestuales), como de comprensión. Creemos que esto constituye un primer paso para comenzar a rellenar este vacío.
Evaluación del lenguaje infantil.
La evaluación del desarrollo lingüístico y comunicativo tempranos a partir de la observación natural tiene planteados varios problemas importantes. Uno de ellos es que suele ser costosa. Además, es necesario emplear una gran cantidad de tiempo para la transcripción y análisis de las muestras recogidas. Estas son algunas de las razones por las que, como indicamos, la mayoría de los estudios sobre el desarrollo del lenguaje en niños con DN, así como con SD, se ha basado en muestras muy pequeñas o incluso en diseños de caso único. Además, como señalan Mervis y Becerra (2003), los estudios basados en interacciones niños-cuidadores infravaloran el tamaño del vocabulario por dos razones principales. En primer lugar, los niños pequeños hablan menos cuando se encuentran en contextos poco familiares o en presencia de desconocidos. En segundo lugar, es imposible simular en una sesión de juego la amplia variedad de contextos en las que los niños producen el lenguaje.
Los informes paternos representan una alternativa importante a fin de superar esos problemas. Uno de los más conocidos es el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, Hartung, Pethick y Reilly, 1991, 1993), más conocido como CDI (Communicative Development Inventories). El CDI presenta varias ventajas por lo que respecta a la evaluación del desarrollo lingüístico y comunicativo tempranos (Fenson et al., 1993): (1) es un método de administración rápido y económico, (2) podemos acceder a todo el conocimiento que los padres poseen sobre las habilidades lingüísticas y comunicativas de sus hijos y (3) la actuación de los niños no se ve afectada por factores tales como el cansancio o la falta de familiaridad con el examinador. De este modo. El CDI representa una rápida evaluación global de la actuación de los niños que puede ser usada con fines de detección temprana de problemas de lenguaje y de investigación.
El CDI comprende dos versiones. La primera, dirigida a los niños más pequeños (de 8 a 15 meses), se denomina ‘Palabras y Gestos’. Evalúa, fundamentalmente, el uso de diversos gestos y acciones (gestos deícticos y representacionales, acciones simbólicas, etc.) y vocabulario (tanto productivo como receptivo). La segunda, para niños un poco mayores (de 16 a 30 meses), se denomina ‘Palabras y Oraciones’. Evalúa también el vocabulario, pero en este caso, sólo la producción, así como algunos aspectos morfosintácticos.
Numerosos estudios han demostrado la alta fiabilidad y validez del CDI para evaluar el desarrollo temprano del lenguaje en niños hablantes de diferentes idiomas (inglés, italiano, español, etc.). Por todas esas razones, el uso del CDI se ha generalizado en los últimos años para evaluar el desarrollo comunicativo y lingüístico temprano, formando parte de las baterías de evaluación del lenguaje infantil, junto con otros tests estandarizados y las muestras de lenguaje espontáneo.
Dada su utilidad, el CDI ha sido aplicado a niños de muy diferentes condiciones, incluyendo distintos tipos de trastornos del desarrollo. Pese a ello, hay razones para dudar respecto a su validez como un instrumento general aplicable a todos esos niños dado que cada condición presenta su propio perfil evolutivo que no siempre es reflejado en el CDI. Además, como señalan Miller, Sedey y Miolo (1995), no se puede asumir la validez de los instrumentos de evaluación basados en los informes paternos en el caso de los niños con problemas de desarrollo puesto que los padres de estos niños pueden tener estilos de información diferentes a los padres de niños con un desarrollo normal.
Un caso particular lo representan los niños con síndrome de Down (SD), cuyo desarrollo lingüístico y comunicativo ha sido evaluado recientemente en varias investigaciones empleando el CDI (Miller, 1999; Vicari, Caselli y Tonucci, 2000; Berglund et al., 2001; etc.). En general, hay acuerdo en considerar que estos niños presentan un perfil evolutivo diferente al de los niños con un desarrollo normal (DN), tanto cuantitativa como cualitativamente (Franco y Wishart, 1995; Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli y Stella, 1998; Singer-Harris, Bellugi, Bates, Jones y Rossen, 1997; Chapman, Seung, Schwartz y Kay-Raining Bird, 1998). De este modo, aunque hay raras excepciones (Rondal, 1995; Vallar y Papagno, 1993), estos niños presentan un retraso específico en el desarrollo del lenguaje en relación con otras áreas (cognitiva, social, etc.), retraso que se hace más evidente según avanza su desarrollo. También aparecen disociaciones específicas entre diferentes componentes de lenguaje (mejor actuación en léxico que en morfosintaxis) o entre procesos lingüísticos (mejor actuación en la comprensión que en la producción en general y mejor actuación en la comprensión léxica que en la sintáctica) (Cardoso-Martins, Mervis y Mervis, 1985; Caselli, Marchetti y Vicari, 1994; Chapman, 1995; Chapman, Schwartz y Kay-Raining Bird, 1991; Fowler, 1990; Hartley, 1982; Miller, 1987, 1988, 1992, 1999; Rosin, Swift, Bless y Vetter, 1988). Por otro lado, los gestos comunicativos de los niños con SD suelen ser más numerosos y complejos que los que utilizan los niños con DN, por lo que suele considerarse que la comunicación gestual es uno de sus puntos fuertes (Caselli et al., 1998; Chan y Iacono, 2001; Singer-Harris, Bellugi, Bates, Jones, & Rossen, 1997). Esta superioridad de la comunicación gestual se debería en gran medida a las dificultades que experimentan con el lenguaje oral (Franco y Wishart, 1995). Algunos autores han llegado a señalar que el vocabulario productivo de estos niños llega a equipararse al de los niños con DN cuando se tienen en cuenta los gestos que producen (Berglund et al., 2001; Miller, Sedey, Miolo, Rosin y Murray-Branch, 1991). Otra característica notoria de estos niños es su alta variabilidad individual. Por ejemplo, Strominger, Winkler, and Cohen (1984) encontraron que la producción de la primera palabra variaba de 10 a 36 meses. Oliver y Buckley (1994) informaban de un rango que iba de los 6 a los 38 meses para alcanzar el nivel de 10 palabras. Los niños estudiados por Gillham (1990) alcanzaban el nivel de 50 palabras entre los 3 años y 6 meses y los 6 años.
A pesar de lo anterior, el CDI no ha sido validado para su empleo con estos niños, a excepción de Miller et al. (1995) sólo para el apartado de vocabulario. Todo ello justifica la necesidad de adaptar el CDI al perfil evolutivo de estos niños. Dicha adaptación ha sido realizada por nuestro grupo de investigación en trabajos anteriores (Galeote, Soto, Serrano, Pulido, Rey y Martínez-Roa, 2006; Galeote, Soto, Lamela, Checa, Pulido y Rey, 2006) (en el apartado de método indicamos las adaptaciones realizadas por lo que respecta al vocabulario). Por otro lado, los estudios realizados sobre la validez y fiabilidad de la adaptación efectuada mostraron que ambas eran elevadas (Galeote, Casla, Soto, Sebastián y Rey, 2005; Casla, Galeote, Soto, Sebastián, Rey y Serrano, 2005).
2. Método
2.1. Participantes. 230 niños con síndrome de Down divididos en 11 grupos de edad mental (entre paréntesis se indica el número de niños en cada nivel de edad): 8-9 (22), 10-11 (17), 12-13 (20), 14-15 (18), 16-17 (18), 18-19 (25), 20-21 (30), 22-23 (23), 24-25 (19), 26-27 (19) y 28-29 meses (19).
Todos los niños fueron seleccionados en función de los siguientes criterios: (1) documentación citogenética de la trisomía-21 (los niños con mosaicismo y translocaciones fueron excluidos), (2) ausencia de déficits neurosensoriales notorios, tales como los auditivos y visuales y (3) ausencia de problemas psicopatológicos.
El contacto con las familias se realizaba a través de los Centros de Atención Temprana y Asociaciones de padres de niños con síndrome de Down de diferentes provincias españolas (principalmente del Sur). Todos los niños y sus familias eran hablantes nativos de español.
Dado que se desconoce el número exacto de niños con síndrome de Down nacidos en España, para conseguir una muestra representativa de la población de niños españoles hablantes de español (se excluyeron las Comunidades Autónomas bilingües tomando como referencia la información suministrada por el Consejo Escolar del Estado relativa al curso 2002-2003), se tuvo en cuenta: (1) los datos sobre la incidencia del síndrome de Down en España suministrados por Bermejo y Martínez-Frías (2001) y (2) tasa de nacimientos en España en los periodos del estudio obtenidos a través de los datos de población del Instituto Nacional de Estadística.
2.2. Instrumentos. Como se ha indicado, el instrumento utilizado para evaluar el desarrollo léxico en los niños de nuestro estudio ha sido la adaptación al perfil evolutivo de los niños con síndrome de Down del Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (IDC-Down).
Por lo que respecta al vocabulario, las adaptaciones han sido las siguientes. El vocabulario de las dos formas del inventario para niños con DN (8-15 y 16-30 meses) se ha reunido en un único inventario y se evalúa tanto la producción como la comprensión hasta los 30 meses de edad mental. La unión de los dos inventarios se justifica si tenemos en cuenta que la edad cronológica (EC) de estos niños suele doblar su EM cuando se acercan a esa edad. De este modo, para una misma EM, los niños con SD cuentan con una mayor experiencia con el mundo, lo que significa una mayor exposición al vocabulario, así como mayores probabilidades de aprendizaje (ver, por ejemplo, Chapman et al., 1991, en un estudio sobre adolescentes).
Por otro lado, en el apartado de vocabulario, junto a las clásicas columnas que evalúan comprensión y producción, se ha añadido otra columna que evalúa la utilización de gestos que sustituyen ítems léxicos particulares (por ejemplo, unir los dedos de la mano y llevarse a la mano a la boca para indicar que quieren comer). Ello se debe a, como se indicó, la superioridad que suelen mostrar los niños con SD en la comunicación gestual (Caselli et al., 1998; Chan & Iacono, 2001; Singer-Harris et al., 1997). Además, muchos niños son entrenados en el uso de gestos como parte de los programas de intervención.
Por último, la lista de vocabulario comprende 651 palabras divididas en 21 categorías. Estas categorías se distribuyen de la siguiente manera: palabras socio-pragmáticas, es decir, palabras que suelen emplearse en rutinas de interacción e intercambios comunicativos tempranos (tres categorías: interjecciones y sonidos de animales y cosas; juegos, rutinas y fórmulas sociales; y nombres para personas), sustantivos (ocho categorías: animales, partes del cuerpo, juguetes, vehículos, alimentos y bebidas, ropa, objetos y lugares de la casa y objetos y lugares fuera de la casa), predicados (dos categorías: verbos y adjetivos), palabras funcionales o gramaticales (siete categorías: determinantes, pronombres, cuantificadores, preguntas, preposiciones, auxiliares y perífrasis y nexos oracionales) y, por último, una categoría para adverbios. Estas categorías coinciden básicamente con otros CDI.
La tarea de los padres consistía en marcar aquellas palabras que sus hijos comprendían, producían oralmente o mediante gestos. En la producción oral, se aceptaban variaciones con respecto a la pronunciación estándar de las palabras.
La EM fue evaluada a través de la Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia Brunet-Lézine-Revisada (Josse, 1997).
2.3. Procedimiento. Se llevaron a cabo 2 entrevistas. Estas entrevistas eran individuales o en pequeños grupos (no más de 5 familias). En la primera entrevista se explicaban los objetivos de la investigación, así como las características del inventario y el contenido de las diferentes secciones. Posteriormente se leía gran parte de las instrucciones e incluso se comenzaba a rellenar algunos ítems de cada apartado. Se insistió especialmente en la columna de gestos a fin de obtener información fiable. Una vez comprendida la tarea, se les indicaba que volvieran a leer el inventario en sus casas a fin de conocer con más exactitud las conductas a observar. Por último, se les pedía que observaran a sus hijos durante una semana antes de comenzar a rellenar el inventario.
Cuando los padres entregaban el inventario, los examinadores lo revisaban cuidadosamente en otra entrevista individual, a fin de comprobar que se había rellenado correctamente. Se prestó especial atención a la columna de gestos para verificar si los padres habían comprendido bien esta tarea. De este modo, se solía pedir a los padres que ejemplificaran algunos de los gestos que habían marcado. En este proceso, pudimos detectar que, en algunos casos, los padres no estaban marcando gestos simbólicos, los gestos de nuestro interés, sino más bien gestos deícticos o de indicación. Este hecho, por ejemplo, se hacía muy evidente en el apartado de partes del cuerpo. En dicho apartado, los padres solían marcar como gestos muchos de los ítems que incluye (ojo, mano, boca, etc.). Sin embargo, cuando les preguntábamos por el gesto concreto que realizaba el niño, en la mayoría de los casos éste consistía en apuntar a una determinada zona del cuerpo.
Debido a este hecho, se decidió validar este aspecto del vocabulario en un conjunto de 66 padres (25 de niños con síndrome de Down y 41 de niños con DN empleados como grupo control en otros estudios). El procedimiento consistió en pedir que explicaran uno a uno los gestos que realizaban sus hijos. El análisis de las respuestas de los padres nos permitió identificar una serie de categorías que presentaban problemas de manera consistente. Estas categorías eran: palabras para personas, partes del cuerpo, alimentos y bebidas, ropa, objetos y lugares de la casa, objetos y lugares fuera de la casa, preguntas, preposiciones, auxiliares y perífrasis y nexos oracionales. Dichas categorías fueron eliminadas de los datos.
Indicar, por otro lado, que todos los padres se manifestaron deseosos de participar en la recogida de datos, mostrando interés en el instrumento que, según ellos, les hizo observar a sus hijos más cuidadosamente, al tiempo que se volvieron más conscientes de sus habilidades reales.
En el intervalo de tiempo que mediaba entre ambas entrevistas, se evaluaba la EM de los niños. La evaluación era llevada a cabo bien por miembros del equipo, bien por los psicólogos de los centros a los que acudían los niños.
3. Resultados
Antes de exponer los resultados, es preciso aclarar que, dados los objetivos del estudio (presentar datos normativos), el análisis de los mismos va a ser eminentemente descriptivo. En las tablas 1, 2 y 3 pueden observarse los percentiles, así como las puntuaciones medias y desviaciones típicas, rango, puntuación máxima y mínima obtenidos en comprensión, producción oral y producción gestual respectivamente. En la figura 1 también pueden contemplarse las medias obtenidas en cada una de las modalidades de vocabulario en función de los grupos de edad.
Tabla 1. Percentiles, cuartiles, n, rango, puntuación máxima, mínima, media, media global y desviación típica para cada nivel de edad en comprensión de palabras
|
Percentiles |
Grupos de edad |
||||||||||
|
8-9 |
10-11 |
12-13 |
14-15 |
16-17 |
18-19 |
20-21 |
22-23 |
24-25 |
26-27 |
28-30 |
|
|
90 |
216,2 |
203,4 |
236 |
362,5 |
401 |
417 |
447,6 |
542,2 |
588 |
644 |
642 |
|
80 |
108 |
115,6 |
164,6 |
181 |
336,2 |
377,2 |
371,4 |
451,4 |
553 |
627 |
632 |
|
75 |
95,5 |
96,5 |
137,25 |
165,25 |
326 |
342 |
366 |
438 |
530 |
606 |
620 |
|
70 |
66,1 |
80,2 |
132 |
158 |
322,2 |
333,2 |
349,5 |
433,2 |
526 |
604 |
609 |
|
60 |
53,4 |
70 |
115 |
151,4 |
287 |
327,4 |
273 |
383,8 |
475 |
589 |
559 |
|
50 |
43 |
56 |
105,5 |
143 |
273,5 |
282 |
249,5 |
337 |
464 |
542 |
531 |
|
40 |
26,8 |
36,6 |
97,8 |
133,8 |
212 |
247,6 |
235,8 |
318,6 |
399 |
504 |
462 |
|
30 |
20 |
32 |
82,3 |
111,8 |
191,2 |
206,2 |
204,2 |
283,2 |
373 |
382 |
456 |
|
25 |
19,75 |
30 |
76 |
97,75 |
158,75 |
178,5 |
179,75 |
276 |
346 |
377 |
438 |
|
20 |
18,2 |
26,8 |
72,4 |
80,6 |
136,6 |
177,2 |
160,6 |
258,2 |
333 |
373 |
424 |
|
10 |
9,6 |
12 |
33,5 |
43,1 |
106,5 |
74,2 |
144,8 |
202,2 |
281 |
359 |
275 |
|
n |
22 |
17 |
20 |
18 |
18 |
25 |
30 |
23 |
19 |
19 |
19 |
|
Rango |
276 |
205 |
255 |
368 |
515 |
472 |
468 |
466 |
413 |
308 |
402 |
|
Mínimo |
7 |
8 |
12 |
35 |
66 |
53 |
89 |
125 |
217 |
343 |
249 |
|
Máximo |
283 |
213 |
267 |
403 |
581 |
525 |
557 |
591 |
630 |
651 |
651 |
|
Media |
67,09 |
71,53 |
114,3 |
154,94 |
259,28 |
270,48 |
271,83 |
356,17 |
442,95 |
515 |
509,68 |
|
Gran Media |
275,77 (DT = 183,28) |
||||||||||
|
DT |
74,22 |
60,20 |
63,59 |
95,81 |
121,55 |
121,39 |
113,58 |
118,7 |
113,28 |
113,22 |
122,64 |
Tabla 2. Percentiles, cuartiles, n, rango, puntuación máxima, mínima, media, media global y desviación típica para cada nivel de edad en producción oral de palabras
|
Percentiles |
Grupos de edad |
||||||||||
|
8-9 |
10-11 |
12-13 |
14-15 |
16-17 |
18-19 |
20-21 |
22-23 |
24-25 |
26-27 |
28-30 |
|
|
90 |
6,7 |
22 |
22,6 |
26,1 |
72,4 |
84,8 |
180,6 |
367,2 |
402 |
543 |
588 |
|
80 |
4,4 |
8,2 |
9,8 |
20,6 |
53,8 |
51,6 |
82,6 |
165,8 |
302 |
442 |
547 |
|
75 |
4 |
6,5 |
8,75 |
17,5 |
46 |
40 |
78,75 |
120 |
290 |
440 |
519 |
|
70 |
3,1 |
6 |
8 |
14,9 |
43,3 |
33,2 |
65,1 |
114,8 |
287 |
432 |
518 |
|
60 |
2 |
4 |
7 |
11 |
38 |
22,2 |
40,2 |
84,2 |
242 |
407 |
473 |
|
50 |
1 |
3 |
5,5 |
9,5 |
30 |
17 |
26 |
66 |
113 |
363 |
392 |
|
40 |
0 |
2 |
3,4 |
9 |
19,4 |
15,4 |
15,2 |
52,6 |
93 |
270 |
322 |
|
30 |
0 |
0 |
1,3 |
7,4 |
12,1 |
13,2 |
9,9 |
42 |
65 |
234 |
319 |
|
25 |
0 |
0 |
1 |
5,75 |
9,25 |
9,5 |
8,75 |
38 |
48 |
195 |
316 |
|
20 |
0 |
0 |
1 |
4,2 |
7 |
8,2 |
6,4 |
30,6 |
47 |
159 |
236 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,9 |
4,6 |
2,3 |
17,8 |
34 |
116 |
161 |
|
n |
22 |
17 |
20 |
18 |
18 |
25 |
30 |
23 |
19 |
19 |
19 |
|
Rango |
15 |
22 |
53 |
27 |
84 |
112 |
272 |
501 |
483 |
531 |
512 |
|
Mínimo |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10 |
21 |
55 |
125 |
|
Máximo |
15 |
22 |
53 |
27 |
85 |
112 |
272 |
511 |
504 |
586 |
637 |
|
Media |
2,41 |
5,18 |
7,95 |
11,44 |
31,61 |
29,52 |
55,07 |
114,17 |
187,47 |
328,26 |
401,31 |
|
Gran Media |
102,24 (DT = 155,83) |
||||||||||
|
DT |
3,57 |
6,99 |
11,97 |
8,3 |
24,62 |
29,25 |
69,74 |
129,17 |
147,9 |
149,86 |
151,49 |
Tabla 3. Percentiles, cuartiles, n, rango, puntuación máxima, mínima, media, media global y desviación típica para cada nivel de edad en producción gestual de palabras
|
Percentiles |
Grupos de edad |
||||||||||
|
8-9 |
10-11 |
12-13 |
14-15 |
16-17 |
18-19 |
20-21 |
22-23 |
24-25 |
26-27 |
28-30 |
|
|
90 |
20,1 |
62,8 |
61 |
82 |
123 |
109,6 |
97,8 |
145 |
156 |
170 |
153 |
|
80 |
15,4 |
35,2 |
41,8 |
57,6 |
76,2 |
92 |
88 |
110,8 |
131 |
94 |
117 |
|
75 |
14,25 |
27 |
39,75 |
57 |
67 |
79 |
82,5 |
93 |
120 |
93 |
57 |
|
70 |
11,3 |
19,2 |
34,2 |
44,4 |
65,3 |
74,8 |
80,2 |
84 |
102 |
91 |
56 |
|
60 |
9 |
12,6 |
28,2 |
34,8 |
61,8 |
61,8 |
66,6 |
71,8 |
82 |
65 |
35 |
|
50 |
8 |
10 |
26 |
28 |
42 |
58 |
56 |
44 |
60 |
50 |
30 |
|
40 |
6,4 |
9 |
24,4 |
16,6 |
38,2 |
43,8 |
40,4 |
33 |
40 |
46 |
24 |
|
30 |
3 |
7,4 |
18,3 |
14,4 |
34,6 |
30,8 |
32,3 |
28 |
34 |
39 |
15 |
|
25 |
3 |
6,5 |
18 |
13 |
28,75 |
26 |
30,25 |
27 |
27 |
28 |
14 |
|
20 |
3 |
5,6 |
18 |
13 |
27,6 |
22 |
23,4 |
20,8 |
17 |
23 |
12 |
|
10 |
1,3 |
4,4 |
6,6 |
11,2 |
20,7 |
11,8 |
18,3 |
13,2 |
10 |
13 |
6 |
|
n |
22 |
17 |
20 |
18 |
18 |
25 |
30 |
23 |
19 |
19 |
19 |
|
Rango |
31 |
112 |
91 |
96 |
141 |
129 |
117 |
141 |
163 |
232 |
266 |
|
Mínimo |
1 |
2 |
4 |
4 |
18 |
7 |
14 |
10 |
8 |
11 |
2 |
|
Máximo |
32 |
114 |
95 |
100 |
159 |
136 |
131 |
151 |
171 |
243 |
268 |
|
Media |
9,36 |
21,06 |
30,5 |
34,55 |
56,83 |
56,88 |
57,7 |
62,65 |
71,16 |
69,21 |
56,74 |
|
Gran Media |
48,51 (DT = 43,99) |
||||||||||
|
DT |
7,64 |
27,34 |
20,85 |
26,55 |
37,21 |
35,32 |
33,01 |
45,69 |
51,94 |
57,26 |
68,79 |
Figura 1. Medias obtenidas por cada grupo de edad en comprensión, producción oral y producción gestual
Ver gráfico en el fichero pdf adjunto
Como puede comprobarse en la figura 1, así como en las filas correspondientes a las puntuaciones medias para cada tipo de vocabulario en las tablas 1 a 3, las puntuaciones alcanzadas en comprensión del vocabulario son superiores a las alcanzadas en la producción oral. Por otro lado, también se aprecia un aumento progresivo en ambos casos, si bien existen algunas diferencias. De este modo, en el caso de la comprensión, el aumento es más gradual, presentando desde las primeras edades unas puntuaciones superiores a lo que se encuentra en la producción oral. En la producción oral, por su parte, el aumento es más drástico y en forma de curva. Cabe destacar el fuerte aumento que se aprecia en torno a los niveles de edad de 20-21 y 22-23 meses.
La tendencia encontrada en la producción gestual es diferente. Al principio, el número de gestos producidos va aumentando lentamente, pero a partir aproximadamente de la edad de 20-21 meses, los gestos comienzan a permanecer en el mismo nivel, encontrándose incluso una pequeña disminución en los últimos grupos de edad. Este descenso parece ir asociado al aumento del vocabulario producido en la modalidad oral al que antes nos referíamos (observar el cruce que se aprecia en la figura 1 en el nivel de edad de 20-21 meses).
4. Discusión y conclusiones
Nuestros resultados ponen de manifiesto una serie de tendencias generales en la adquisición del léxico por parte de los niños con síndrome de Down que se ajustan a los datos conocidos sobre el desarrollo del lenguaje en esta población. De este modo, aparece una superioridad en la comprensión del léxico con respecto a la producción tanto oral como gestual. En producción oral y comprensión también se aprecia un aumento progresivo acorde con la edad, si bien existen algunas diferencias. Las puntuaciones alcanzadas en comprensión parten de unos niveles notorios, apreciándose un aumento más bien lineal. La producción, sin embargo, comienza con unos niveles muy bajos, experimentando un súbito crecimiento en forma de curva, en torno a los niveles de edad de 20-21 y 22-23 meses. Este aumento tan pronunciado podría sugerir que posiblemente muchos niños de nuestra muestra experimenten en esas edades una explosión en su vocabulario. Esta explosión del vocabulario aparece, además, en las edades en que suele darse en el DN. La investigación sobre esta explosión del vocabulario en la población de niños con síndrome de Down es contradictoria. De este modo, aunque algunos autores opinan que no se da en niños con discapacidad intelectual moderada (Rondal y Edwards, 1997), otros autores sí la han encontrado en niños con síndrome de Down (Oliver y Buckley, 1994). Pese a ello, dado que se trata de un estudio transversal, nuestra discusión no puede ir más allá de lo expuesto.
Los resultados son algo diferente por lo que respecta a la producción gestual. De este modo, como hemos podido comprobar, al principio, el número de gestos producidos va aumentando lenta pero progresivamente, siendo este número superior al de palabras en la modalidad oral. Sin embargo, a partir de aproximadamente el nivel de edad de 20-21 meses, los gestos comienzan a estabilizarse, encontrándose incluso una pequeña disminución en los últimos grupos de edad. Este descenso parece ir asociado al aumento del vocabulario producido en la modalidad oral. De este modo, parece que los niños emplean más gestos cuando carecen de palabras orales para expresarse. A medida que van produciendo más palabras, la comunicación gestual pierde preponderancia.
Aunque la discusión anterior es en sí misma de interés, la mayor importancia de nuestro trabajo radica en las normas que proporciona. Dichas normas son de gran relevancia tanto para la investigación, como para la intervención. Desde el punto de vista de los investigadores, permite preseleccionar niños con diferentes niveles de desarrollo del lenguaje para su inclusión en distintos tipos de estudios. Desde el punto de vista clínico, los datos normativos nos permiten situar a un niño determinado con respecto a su grupo de referencia. Ello vendría a responder algunas de las preguntas que se hacen muchos padres y profesionales de la intervención con respecto al nivel mostrado por un niño particular. Del mismo modo, al igual que los inventarios desarrollados para niños con un DN, nuestros resultados podrían ser útiles a la hora de identificar aspectos de las habilidades comunicativas y lingüísticas de los niños que puedan servir de objetivos para la intervención, así como evaluar los cambios que puedan ser un resultado del tratamiento (Fenson et al., 1993, p. 33).
Es de destacar, por último, la novedad del presente trabajo. En nuestro conocimiento, son los primeros datos normativos que se presentan en español sobre el desarrollo del vocabulario en niños con síndrome de Down, tanto en sus aspectos de comprensión, como de producción oral y gestual. Además, desconocemos la existencia de estudios similares en otras lenguas. El más similar es el realizado por Berglund et al. (2001) con 330 niños hablantes de sueco, si bien, como indicamos en la introducción, estos autores no evaluaron la EM de sus niños.
Referencias:
Berglund, E.; Eriksson, M. y Johansson, I. (2001). Parental reports of spoken language skills in children with Down syndrome. Journal of speech, language, and hearing research, 44, 179-191.
Bermejo, E. y Martínez-Frías, M.L. (2001). Vigilancia epidemiológica de anomalías congénitas en España en los últimos 21 años (1980-2000). Boletín del ECEMC: Revista de Dismorfología y Epidemiología (número especial: 25 años, 1976-2001), serie IV, 6, 47-119.
Camaioni, L., Caselli, M. C., Longobardi, E., & Volterra, V. (1991). A parent report instrument for early language assessment. First Language, 11, 345-359.
Cardoso-Martins, C.; Mervis C.B. & Mervis, C.A. (1985). Early vocabulary acquisition by children with Down syndrome. American Journal on Mental Deficiency, 90, 177-184.
Caselli, M.C.; Marchetti, M.C. & Vicari, S. (1994). Conoscenze lessicali e primo sviluppo morfosintattico. En A. Contardi & S. Vicari (Eds.), Le persone Down (pp. 28-48). Milán: Franco Angeli.
Caselli, M. C., Vicari, S., Longobardi, E., Lami, L., Pizzoli, C., & Stella, G. (1998). Gestures and words in early development of children with Down Syndrome. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 41, 1125-1135.
Casla, M.; Galeote, M.; Soto, P.; Sebastián, E.; Rey, R. y Serrano, A. Adaptations of MacArthur CDI for the study of language development in children with Down Syndrome: reliability. Póster presentado en el XIIth European Conference on Developmental Psychology, La Laguna (Tenerife –España).
Chan, J., & Iacono, T. (2001). Gesture and word production in children with Down syndrome. Alternative and Augmentative Communication, 17, 73-87.
Chapman, R. (1995). Language development in children and adolescents with Down syndrome. En P. Fletcher y B. MacWhinney (Eds.), The handbook of child language (pp. 641-663). Oxford, UK: Basil Blackwell Ltd.
Chapman, R.; Schwartz, S.E. & Kay-Raining Bird, E. (1991). Language skills of children and adolescents with Down Syndrome: I. Comprehension. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 1106-1120.
Chapman, R.; Seung, H.K.; Schwartz, S.E. & Kay-Raining Bird, E. (1998). Language skills of children and adolescents with Down Syndrome: II. Production deficits. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 41, 861-873.
Chapman, R.; Schwartz, S.E. y Kay-Raining Bird, E. (1991). Language skills of children and adolescents with Down Syndrome: Comprehension. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 1106-1120.
Consejo Escolar del Estado (curso escolar 2002-2003). Extraído el 12 de junio de 2005 desde www.mec.es/cesces/informe-2002-2003/indice.htm.
Dale, P. (1991). The validity of a parent report measure of vocabulary and syntax at 24 months. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 565-571.
Dale, P., Bates, E., Reznick, J. S., & Morriset, C. (1989). The validity of a parent report instrument of child language at 20 months. Journal of Child Language, 16, 239-250.
Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Bates, E., Thal, D., & Pethick, S. (1994). Variability in early communicative development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (5, Serial Number 242).
Fenson, L.; Dale, P.; Reznick, J.; Thal, D.; Bates, E.; Hartung, J.; Pethick, S. y Reilly, J. (1991). The technical for the MacArthur Communicative Development Inventories. San Diego: San Diego State University.
Fenson, L.; Dale, P.S.; Reznick, J.S.; Thal, D.; Bates, E.; Hartung, J.; Pethick, S. y Reilly, J. (1993). The MacArthur Communicative Development Inventories: user’s guide and thechnical manual. San Diego: Singular PublishingGroup.
Fowler, A.E. (1990). Language abilities in children with Down syndrome: Evidence for specific syntactic delay. En D. Cichetti & M. Beeghley (Eds.), Children with Down syndrome: A developmental perspective (pp. 302-328). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Franco, F. & Wishart, J.G. (1995). The use of pointing and other gestures by young children with Down syndrome. American Journal on Mental Retardation, 100, 160-182.
Galeote, M.; Casla, M.; Gómez, A.; Rey, R.; Serrano, A. (2005). La adquisición de diferentes tipos de palabras en niños con síndrome de Down. En Mª A. Mayor, B. Zubiauz y E. Díez-Villoria (Eds.), Estudios sobre la adquisición del lenguaje (pp. 507-524). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (ISBN: 84-7800-511-0).
Galeote, M.; Casla, M.; Soto, P.; Sebastián, E. y Rey, R. (2005). Adaptations of MacArthur CDI for the study of language development in children with Down Syndrome: validity and reliability. Comunicación presentada en el X International Congress for the Study of Child Language, Berlín (Alemania).
Galeote, M.; Checa, E.; Serrano, A. y Rey, R. (2004). De la evaluación a la intervención: atención conjunta, directividad y desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down. Revista Síndrome de Down, 21, 4 (83), pp. 114-121.
Galeote, M.; Sebastián, E.; Casla, M.; Rey, R. y Gómez, A (2005). The composition of early vocabulary in children with Down Syndrome. Comunicación presentada en el XIIth European Conference on Developmental Psychology, La Laguna (Tenerife –España).
Galeote, M.; Soto, P.; Checa, E.; Gómez, A. y Lamela, E. (2008). The acquisition of productive vocabulary in Spanish children with Down syndrome. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 33, 292-302.
Galeote, M.; Soto, P., Martínez Roa, P.; Pulido, L.; Serrano, A. y Checa, E. (2005). Comunicación gestual en niños con síndrome de Down. Comunicación presentada en el Congreso Universitario de Psicología y Logopedia, Málaga (España).
Galeote, M.; Soto, P.; Serrano, A.; Pulido, L.; Rey, R. y Martínez-Roa, P. (2006). Un nuevo instrumento para evaluar el desarrollo comunicativo y lingüístico de niños con síndrome de Down. Revista Síndrome de Down, 23, 1 (88), pp. 20-26.
Galeote, M.; Soto, P.; Lamela, E.; Checa, E.; Pulido, L. y Rey, R. (2006). Adaptación de los Inventarios de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates para el estudio del desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down. Revista de Atención Temprana, 9, 4-16.
Gillham, B. (1990). First words in normal and Down syndrome children: A comparison of content and word-form categories. Child language and therapy, 6, 25-32.
Hartley, X.Y. (1982). Receptive language processing of Down’s syndrome children. Journal of Mental Deficiency Research, 26, 263-269.
Jackson-Maldonado, D.; Thal, D.; Marchman, V.; Bates, E. y Gutiérrez-Clellen, V. (1993). Early lexical development in Spanish-speaking infants and toddlers. Journal of chid language, 20, 523-549.
Josse, D. (1997). Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet-Lézine-Revisado (edición española). Madrid: Psymtéc.
Mervis, C.B. & Becerra, A.M. (2003). Lexical development and intervention. In J.A. Rondal & S. Buckley (Eds.), Speech and language intervention in Down syndrome (pp. 63-85). London: Whurr Pusblishers.
Miller, J.F. (1987). Language and communication characeristics of children with Down Syndrome. En S. Pueschel, C. Tingley, J. Rynders; A. Crocker & D. Crutcher (Eds.), New Perspectives on Down Syndrome (pp. 233-262). Baltimore: Paul H. Brookes.
Miller, J.F. (1988). The developmental asynchrony of language development in children with Down syndrome. En L. Nadel (Ed.), The psychobiology of Down syndrome (pp. 167-198). Cambridge, MA: MIT Press.
Miller, J.F. (1992). Lexical development in young children with Down Syndrome. En R.S. Chapman (Ed.), Processes in language acquisition in children (pp. 202-216). Toronto: Mosby Yearbook.
Miller, J.F. (1999). Profiles on language development in children with Down syndrome. En J.F. Miller, M. Leddy & L.A. Leavitt (Eds.), Improving communication of people with Down Syndrome (pp. 11-39). Baltimore: Paul H. Brookes.
Miller, J.; Sedey, A. & Miolo, G. (1995). Validity of parent report measures of vocabulary development for children with Down síndrome. Journal of Speech and Hearing Research, 38, 1037-1044.
Miller, J.F.; Sedey, A.; Miolo, G.; Rosin, M. & Murray-Branch, J. (1991, November). Spoken and sign vocabulary acquisition in chidren with Down syndrome. Poster presented at the National Convention of the American Speech-Language-Hearing Association Convention, Atlanta, GA.
Modena, I., & Caselli, M. C. (1996). Valutare la comprensione del linguaggio nel secondo anno di vita: Sperimentazione di un test e utilizzazione di un questionario. Rassegna di Psicologia, 3, 71-90.
Nadel, L. (1999). Learning and memory in Down syndrome. En J.A. Rondal, D. Ling, J. Perera & L. Nadel (Eds.), Down syndrome: a review of current knowledge (pp. 133-142). London: Whurr.
Oliver, B. & Buckley, S. (1994). The language development of children with Down’s syndrome: first words to two phrases. Down’s Syndrome: Research and Practice, 2 (2), 71-75.
Pueschel, S.M. y Hopmann, M.R. (1993). Speech and language abilities of children with Down syndrome children. En A. Kaiser y D. Gray (Eds.), Enhancing children’s communication (pp. 335-362). Baltimore: Brookes Publishing.
Rondal, J.A. (1995). Exceptional language development in Down syndrome: implications for the cognition-language relationship. Cambridge: Cambridge University Press.
Rondal, J.A. & Edwards, S. (1997). Language in mental retardation. London: Whurr.
Rondal, J.A.; Perera, J. & Nadel, L. (1999). Down syndrome: A review of current knowledge. London: Whurr Publishers.
Rosin, M.; Swift, E.; Bless, D. & Vetter, D. (1988). Communication profiles of adolescents with Down syndrome. Journal of Childhood Communication Disorders, 12, 49-64.
Singer-Harris, N. G., Bellugi, U., Bates, E., Jones, W., & Rossen, M. (1997). Contrasting profiles of language in children with Williams and Down Syndromes. Developmental Neuropsychology, 13(3), 345-370.
Strominger, A.Z.; Winkler, M.R. & Cohen, L.T. (1984). Spech and language evaluation. En S.M. Pueschel (Ed.), The young child with Down syndrome (pp. 253-261). New York: Human Sciences Press.
Vallar, G. & Papagno, C. (1993). Preserved vocabulary acquisition in Down’s syndrome: The role of phonological short-term memory. Cortex, 29, 467-483.
Vicari, S.; Caselli, M.C. & Tonucci, F. (2000). Asynchrony of lexical and morphosyntactic development in children with Down Syndrome. Neuropsychologia, 38, 634-644.