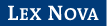Movimiento Asociativo -> Acción familiar
Familia y escuela: unidad imprescindible para el desarrollo cultural
- PALABRAS CLAVE: II Congreso Iberoamericano, Familia, Escuela, Ponencia, Relaciones, Desarrollo cultural
- Autor: Rafael Bell Rodríguez
- Fecha de publicación: 01/05/2010
- Clase de documento: Ponencias
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 14
RESUMEN:
En la ponencia se aborda, desde la perspectiva del enfoque histórico cultural, la necesidad del establecimiento de una sólida relación familia –escuela a fin de asegurar su decisiva contribución para logro del real acceso de las personas con Síndrome Down a la cultura, que se reconoce como la más prometedora vía para su desarrollo humano
Tema 8: El papel de la familia, liderazgo y compañerismo
Título: Familia y escuela: unidad imprescindible para el desarrollo cultural
En la ponencia se aborda, desde la perspectiva del enfoque histórico cultural, la necesidad del establecimiento de una sólida relación familia –escuela a fin de asegurar su decisiva contribución para logro del real acceso de las personas con Síndrome Down a la cultura, que se reconoce como la más prometedora vía para su desarrollo humano.
La aspiración de construir una sociedad inclusiva, en la que todos los seres humanos tengan la posibilidad real de participar, crear y contribuir a su desarrollo, adquiere, cada día, una mayor importancia.
En el logro de tan noble propósito, a la educación, justamente identificada por Bruner como “puerta de la cultura”[1], le corresponde jugar un decisivo papel.
A la luz de este planteamiento la actualidad del asunto que se aborda en esta ponencia se fundamenta, entre otros, en los siguientes factores:
· Incorporación del concepto de exclusión social y agudización de los debates en torno a su definición y contenido, profundamente ideológico, para el abordaje de muchos de los principales problemas que el mundo, en estos momentos, enfrenta.
· Comprobación de las consecuencias del desarrollo acelerado de la globalización bajo un modelo neoliberal que ha acentuado la desigualdad y la necesidad de defender, en esas condiciones, las culturas, las raíces y las proyecciones propias de cada país y región del planeta.
· Crecimiento de los índices de marginalidad asociados a la pobreza y a diferentes formas de discriminación.
· Agudización de los problemas en torno a las migraciones y a los derechos de los inmigrantes.
· Elevación del nivel de conciencia en relación con la problemática de los géneros e incremento de las acciones a favor de una verdadera equidad en su abordaje.
· Auge del movimiento por la integración escolar y social y la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales.
· Reconocimiento de la validez de los enfoques individualizados y personalizados del proceso educativo en las corrientes pedagógicas actuales.
Desde esta perspectiva resulta conveniente aprovechar este espacio para abordar algunas cuestiones vinculadas con la cultura, la escuela, la familia y la postura de la educación inclusiva, cuya proyección, en el universo pedagógico internacional, viene concentrando ya una particular atención y adquiere, en relación con las personas con síndrome Down, una especial connotación.
En este contexto se parte de la comprensión de las múltiples posiciones y roles que un mismo sujeto, en condiciones también diversas, asume y de la necesidad de alcanzar la imprescindible unidad y coherencia de influencias entre todos los ámbitos en los que transcurre su desarrollo, mucho más si se trata de una persona con Síndrome Down.
Como regla, entre estas posiciones y roles encontramos elementos de divergencia, sobre todo en relación con la participación en la toma de decisiones y en los niveles de responsabilidad e independencia que se alcanzan, los que, una verdadera postura pedagógica basada en el respeto a la diversidad, está en condiciones de promover y elevar a niveles superiores.
Con singular fuerza se asume entonces, por su importancia y trascendencia en función de la orientación de una práctica pedagógica de mayor calidad, uno de los principios generales de
En correspondencia con este principio, el logro de una real inclusión presupone el establecimiento de una imprescindible unidad entre la familia y la escuela, que como ha señalado Núñez, E. (2008), “son las dos instituciones sociales más importantes con que cuenta la civilización humana para satisfacer sus necesidades de educación así como la adquisición y trasmisión de todo el legado histórico cultural de la humanidad”[3].
Al formar parte de sociedades que someten a crítica, en ocasiones con justeza, el quehacer familiar y escolar, de todas maneras no existen dudas para ratificar el carácter insustituible de la familia y de la escuela, en estrecha unidad, para la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Al respecto una conclusión de gran valor metodológico la aportan Arias, G. y colaboradores, (2008) quienes han logrado establecer la importancia de la concepción de desarrollo que tiene la familia y su repercusión y reflejo en la manera en que enfrentan el proceso educativo con sus hijos.
En esa manera de asumir una concepción de desarrollo y de proceder en concordancia con ella, resulta imprescindible partir del reconocimiento del decisivo papel de la cultura para el desarrollo humano.
De acuerdo con lo señalado por Vigotsky, “el niño, en su proceso de desarrollo, se apropia no solamente del contenido de la experiencia cultural, sino también de las formas y procedimientos de la conducta cultural, de los procedimientos culturales del pensamiento”.
Resulta evidente que la escuela de Vigostky concede a la cultura, en la unidad dialéctica existente en la relación hombre-sociedad-cultura, un decisivo papel en el desarrollo humano y esa posición es compartida y respaldada cada día por un número creciente de investigadores y especialistas de diversos perfiles. Se pudiera tomar en calidad de ejemplo la expresión del Marín, C. (2009), quien afirma: “El hombre es un animal social, pero no sólo eso. Es también y quizás más todavía, un ser civilizado, cultivado o con cultura”[4].
Una demostración incontestable del papel que juega la cultura en el desarrollo humano lo aporta
Como se deriva de lo antes señalado y comprendiendo que la cultura está presente en todas las esferas y facetas de la vida del hombre, las limitaciones o la privación en el acceso a la misma, constituyen una real y grave amenaza contra la propia condición humana, cuya supervivencia como especie se encuentra, en última instancia, también determinada por la cultura, si es que ésta, finalmente, prevalece.
Con toda justeza Pupo (2007) afirma: “La cultura como ser esencial del hombre y medida de ascensión humana no sólo concreta la actividad del hombre en sus momentos cualificadores (conocimientos, praxis, valores, comunicación), sino que da cuenta del proceso mismo en que tiene lugar el devenir del hombre como sistema complejo: la necesidad, los intereses, los objetivos y fines, los medios y condiciones, en tanto mediaciones del proceso y el resultado del mismo. He ahí el por qué de la necesidad de pensar al hombre y a la humanidad con sentido cultural, que es al mismo tiempo, pensarlo desde una perspectiva de complejidad”[6].
Y en ese pensar del hombre, la noción del buen desarrollo está asociada, como subraya Fariñas, G. (2004) “al arraigo de la persona en la civilización, debido por una parte a la cooperación con sus semejantes, en aras del despliegue de las potencialidades e identidades de todos y por otra, a una convivencia que permita devolver a la cultura, recreados y enriquecidos, los recursos ( la ciencia, la técnica, el arte, etc.), que ésta puso a disposición del desarrollo de hombre como grupo y como individuo”[7].
La cuestión de la cooperación con sus semejantes, de la convivencia y en definitiva del enraizamiento cultural, no puede ser entendida al margen de la comprensión de la mediación del desarrollo psíquico, en particular, del papel de los otros en ese desarrollo, lo que revela de manera muy evidente en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual su alcance general y carácter imprescindible, ratificando así su colocación como una pieza clave para la configuración y comprensión de la teoría vigotskiana.
Por consiguiente no existen dudas para afirmar que el desarrollo psicológico es, en buena medida, el resultado de la mediación que, de diferentes tipos y maneras, ejercen, en determinado sujeto, otras personas, distintos objetos, instrumentos, los signos y sus significados.
En principio, la mediación puede ser entendida a la luz de la idea del triángulo elaborado inicialmente en los trabajos de Vigotsky y sus seguidores, en cuya comprensión la mediación tiene lugar en la interacción entre un sujeto en desarrollo y “otros”, que como ya se han apropiado de esos contenidos de la cultura, están en capacidad de favorecer el logro, en dicho sujeto, de una mejor interrelación con los estímulos del mundo que le rodea y de un nivel superior de regulación de su propia conducta.
La familia está llamada a jugar una posición de privilegio en la mediación del desarrollo psicológico de sus hijos, al tener la posibilidad de comenzar su interacción con el niño antes que cualquier otro agente educativo y disponer de la posibilidad de enfrentar esa interacción sin normativas rígidas y al amparo del amor y deseo de alcanzar la mayor felicidad para todos sus miembros.
Lo dicho por Vigotsky parece sustentar con solidez lo antes señalado: “Cabe decir, por lo tanto, que pasamos a ser nosotros mismos a través de otros; esta regla no se refiere únicamente a la personalidad en su conjunto sino a la historia de cada función aislada. En ello radica la esencia del proceso del desarrollo cultural expresado en forma puramente lógica. La personalidad viene a ser para sí lo que es en sí, a través de lo que significa para los demás. Este es el proceso de formación de la personalidad”[8].
Sin embargo la situación de la familia por lo general cambia ante el descubrimiento o la aparición en los hijos de alguna discapacidad, lo que comúnmente provoca dolor e impacta el clima del hogar, aunque, como apunta el investigador Castro ( 2007 ) “En buena medida la reacción inicial depende el tipo de información que se da a los padres, e incluso de las actitudes del profesional que suministra la información”[9].
Una vez rebasada esa situación inicial, lo más importante es asumir una posición de entrega, amor, estimulación y crecimiento cultural y humano, lo que posibilitará que la familia no pierda su insustituible lugar en el desarrollo del niño, y forme parte esencial de esa categoría “otros”, a la que la teoría de Vigotsky concede una gran importancia y le otorga una elevada responsabilidad y compromiso con el desarrollo de sus hijos.
En tiempos de Vigostky, como ha señalado Arias, G. (2007) bajo la categoría “otros”, la atención se concentraba en los padres, las madres, los maestros, educadores y coetáneos con mayores posibilidades. Ya con el desarrollo de la sociedad actual, esta categoría se enriquece y adquieren en ella mayor peso especifico los diferentes grupos humanos, los medios de información y comunicación, nuevos actores para el trabajo social, comunitario y de orientación, entre los que se destacan los psicólogos, médicos de familia, orientadores sociales, los promotores culturales y del deporte, y el propio sujeto, entre otros. En la escuela cubana actual, como de manera precisa señala Rico, P. (2008), “los escolares cuentan con los programas de computación, el Programa Editorial Libertad y
Debe, no obstante, reiterarse, el carácter irreemplazable de la familia y de la escuela, particularmente del maestro, en el desarrollo psicológico de los educandos, que en el caso de los niños Síndrome Down plantearán a sus familiares y maestros, nuevos retos humanos y profesionales.
Por su posición y posibilidades de contribución al desarrollo de los educandos, la figura del maestro adquiere, en la comprensión vigotskiana de la mediación, una enorme trascendencia, que revela en
Se reafirma así lo planteado por Rico, P. ( 2008) al señalar: “El proceso de aprendizaje que se desarrolla en el grupo escolar encuentra en el maestro su mediador esencial, en esta concepción se le concede un gran valor a los procesos de dirección y orientación que estructura el docente sobre la base de una intención educativa, expresión de los diferentes objetivos a alcanzar en todos los escolares a partir de sus potencialidades particulares, lo que expresa el par dialéctico de calidad y masividad”[11].
Los maestros ejercen esta función de mediadores y en
Se pone entonces de manifiesto una de las principales ideas de Vigotsky en cuanto a la mediación, consistente en que la estructura de la interacción social gradualmente se va mezclando con la estructura de la automediación, hasta que el sujeto es capaz de ejercer su propio control y luego poner a disposición de otros las capacidades desarrolladas. El colectivo deviene entonces factor vital de desarrollo, que tiene en los grupos escolares y de amigos, amplias potencialidades para corroborar esta aseveración.
Estos grupos brindan la posibilidad para la manifestación de verdaderos sentimientos de compañerismo y solidaridad, creando los espacios y las condiciones para el desarrollo de valores humanos llamados a convertirse, como lo ha expresado el García, G. (2008) “en guías generales de conducta, que se derivan de la experiencia y le dan un sentido a la vida, propician su calidad, de tal manera que están en relación con la realización de la persona y fomentan el bien de la comunidad y la sociedad en su conjunto”[12].
Se aportan así nuevos elementos para la confirmación de las tesis vigotskiana referida a la importancia del papel del colectivo, de la significación que tiene la colaboración e interacción del niño con otras personas y la ampliación de su experiencia social y cultural, que se constituyen en la fuente que genera el surgimiento y desarrollo de sus propias funciones psicológicas superiores. Ese origen social de las funciones psicológicas superiores del hombre y el carácter mediatizado de su estructura encuentran en el desarrollo del lenguaje una demostración inobjetable.
Teniendo en cuenta las características e importancia del lenguaje para la labor del docente y sus implicaciones para la mediación, este asunto y en particular la mediación lingüística constituye uno de las áreas de atención priorizada en el trabajo de los maestros.
De esta manera el maestro asume un rol protagónico en la mediación lingüística dirigida a lograr la estimulación y el enriquecimiento de las interrelaciones en el aula, lo que implica la necesidad de propiciar y asegurar una rica comunicación con los educandos y entre ellos, lograr el uso correcto del lenguaje, en particular, la adecuada comprensión del significado de las palabras y el enriquecimiento del vocabulario.
Sin temor a equivocación alguna, se podría afirmar que en la mediación lingüística tienen los maestros una de las más poderosas herramientas para el exitoso desarrollo de su noble labor.
Ello también es válido para el fortalecimiento de los niveles de interacción y transformación de los factores familiares y del entorno, de indiscutible significación para el proceso educativo.
La consolidación de la interacción con la familia y su preparación devendrá factor clave para el logro de los altos propósitos de la educación, cuyos resultados en el trabajo con personas con Síndrome Down, continuarán aportando una demostración incontestable del papel que juega la cultura en el desarrollo humano.
Se revela entonces con toda su fuerza el papel de la familia y la escuela, como fuentes de optimismo y la responsabilidad, que han de permitir extraer de estos colectivos, toda su potencialidad a favor del pleno acceso de las personas con discapacidad intelectual a la cultura. Con sorprendente vigencia Vigotsky señaló: “Pero el colectivo, como factor de desarrollo de las funciones psíquicas superiores, a diferencia del defecto, como factor del insuficiente desarrollo de las funciones elementales, se encuentra en nuestras manos. Es prácticamente tan irremediable, luchar contra el defecto y sus consecuencias directas, como justa, fructífera y prometedora, es la lucha contra las dificultades en la actividad colectiva”[13]
Por tal motivo y como lo ha afirmado Torres, M. (2003), es inaplazable en los momentos actuales privilegiar “el enriquecimiento espiritual, el fortalecimiento de la familia como institución decisiva en el desarrollo humano social e individual. La inserción de la familia en el contexto mundial y nacional, evidencia la relación familia-sociedad, el valor de la institución familiar en el arraigo, desde su propia identidad a la identidad del ser, en un continuo proceso de entrega y devoluciones”[14].
El apego de padres, madres y docentes a una verdadera comprensión del carácter interactivo del desarrollo psíquico en cuya materialización la cultura juega un rol determinante, resulta decisivo para encarar los retos educativos de hoy, tanto dentro como fuera de las paredes de la escuela.
Se podría aquí ratificar lo señalado por Leontiev, “El verdadero problema no consiste, por lo tanto, en las aptitudes o ineptitudes de las personas para asimilar la cultura humana, para hacer de ella adquisiciones de su personalidad y contribuir a su enriquecimiento. El verdadero problema consiste en que cada hombre, en que todos los hombres y todos los pueblos, obtengan la posibilidad práctica de tomar el camino de un desarrollo ilimitado…”[15]
Una de las vías para la concreción de tan alta aspiración consiste en lograr poner a disposición de cada cual la posibilidad real de participar en todas las manifestaciones de la vida humana, en las diferentes formas del quehacer cultural, en su concepción más amplia, y de la cual la educación constituye un eslabón fundamental.
Se redimensiona así el papel de la educación y se reenfoca la mirada hacia el aula, ese lugar que ha de permitir que el alumno, como señalan Illán, N. y Arnaíz, P. (1996), “incorpore la cultura pero bajo sus propios esquemas interpretativos, de los que se derivan esquemas y concepciones que le dotan de nuevas herramientas y habilidades intelectuales que añaden elementos nuevos a su formación y le permiten seguir interpretando y creando cultura”[16].
Lógicamente para la materialización de ese propósito resulta imprescindible garantizar el verdadero acceso de todos a la educación, a la escuela. La falta de acceso a la educación o su limitado alcance en cuanto a cobertura y calidad, se convierte en una de las fuentes generadoras de la desigualdad cultural y colocan a la educación en el centro del debate en el análisis para la superación de la exclusión.
Así lo reflejan los datos disponibles de los principales organismos y agencias especializadas, vinculados con estos temas, los que señalan que en el mundo se estima que existen alrededor de 600 millones de personas con discapacidad, de los cuales menos del 3 % cuenta con algún tipo de atención educativa. Al mismo tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que entre el 5 y el 15 % de la población de nuestra región tiene alguna discapacidad.
Por otro lado datos recientes de
Educación y Exclusión conforman así un par antagónico en cuyo análisis el centro de atención priorizada ha de ser colocado en el papel de la educación y en sus potencialidades para el vencimiento de la exclusión. Estas potencialidades están vinculadas sobre todo con el papel de la educación en la participación social, la integración laboral, la autoestima y realización personal, cuyo aporte resulta imprescindible en la orientación de las estrategias dirigidas a reducir y eliminar la exclusión.
De esta manera hoy es urgente la necesidad de, tal y como insiste Marín, C. de, lograr “disponer de los apoyos necesarios, como dice
Referencias:
Arias Beatón, G., Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico cultural. Ciudad de
Bell, R. Educación vs. Exclusión. Dos aportes de la educación cubana a la superación de la exclusión. Editorial Pueblo y Educación,
Bruner, J. La educación, puerta de la cultura. Aprendizaje Visor, Madrid, 1997.
Castellanos, D., et. al Hacia una comprensión del aprendizaje desarrollador. Colección Proyectos, ISP EJV,
Castro, P. Discapacidad, familia y sexualidad. Editorial MH, Jalisco, México, 2007.
Chávez, J. Acercamiento necesario a
Fariñas, G., Maestro. Para una didáctica del aprender a aprender. Editorial Félix Varela,
García, G., et. al Compendio de Pedagogía. Segunda reimpresión, Editorial Pueblo y Educación,
Illán, N. et.al Didáctica y organización en Educación Especial. Ediciones Aljibe, España, 1996.
Marín, C., Ponencia II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome Down, Granada, España, 2010.
Pupo, R., El ensayo como búsqueda y creación. Hacia un discurso de aprehensión compleja. Universidad Popular de
Rico, P., y otros. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la escuela primaria. Teoría y práctica. Editorial Pueblo y Educación,
Torres, M. Fundamentación y resumen del libro “Familia, Unidad y Diversidad” presentado en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas, La habana, 2003.
Vigotsky, L.S. Obras completas, T-V. Pueblo y Educación,
Vigotsky, L.S. Psicología pedagógica, pág. 303, Edición, prefacio y notas de Guillermo Blanck, presentación de René van der Veer e Introducción de Mario Carretero.
Vigotsky, L.S. Obras completas, tomo III Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, Madrid, 1989.
Vigotsky, L. S, Pensamiento y lenguaje, pág. 77 Pueblo y Educación, 1982.
[1] Bruner, J. La educación, puerta de la cultura. Aprendizaje Visor, Madrid, 1997.
[2] Chávez, J. Acercamiento necesario a
[3] García, G., et. al Compendio de Pedagogía. Segunda reimpresión, Editorial Pueblo y Educación,
[5] Vigotsky, L.S. Obras completas, T-V. Pueblo y Educación,
[6] Pupo, R. El ensayo como búsqueda y creación. Hacia un discurso de aprehensión compleja. Universidad Popular de
[7] Fariñas, G. Maestro. Para una didáctica del aprender a aprender. Editorial Félix Varela,
[8] Vigotsky, L.S. Obras escogidas, t-3, Edición digital, pág. 199
[9] Castro, P. Discapacidad, familia y sexualidad. Editorial MH, Jalisco, México, 2007, pág. 48
[10] Rico, P. Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la escuela primaria. Teoría y práctica. Editorial Pueblo y Educación,
[11] Ibídem, pág. 14.
[12] García, G.et. al Compendio de Pedagogía. Pueblo y Educación,
[13] Vigotsky, L.S. Obras completas, T-V. Pueblo y Educación,
[14] Torres, M. Fundamentación y resumen del libro “Familia, Unidad y Diversidad” presentado en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas, La habana, 2003.
[15] Leontiev, A.N. El hombre y la cultura. Superación para profesores de psicología. Editorial Pueblo y Educación,
[16] Illán, N. et.al Didáctica y organización en Educación Especial. Ediciones Aljibe, España, 1996.
[17] Marín, C., Ponencia II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome Down, Granada, España, 2010.