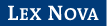Movimiento Asociativo -> Acción familiar
Prácticas educativas parentales de padres con hijos con síndrome de Down y sus relaciones
- PALABRAS CLAVE: Padres, II Congreso Iberoamericano, Familia, Comunicación, Relaciones, Prácticas educativas
- Autor: María de Fátima Minetto, María Aparecida Crepaldi
- Fecha de publicación: 01/05/2010
- Clase de documento: Ponencias
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 17
RESUMEN:
El objetivo de esta investigación es buscar identificar si hay relación significativa entre prácticas educativas parentales y creencias sobre prácticas parentales; también se verificó si la edad de los padres o la edad de los hijos influyen en la elección de las prácticas utilizadas con sus hijos con síndrome de Down
Tema 8: El papel de la familia, liderazgo y compañerismo
Título: Prácticas educativas parentales de padres con hijos con síndrome de Down y sus relaciones
Cuidar el desarrollo de un hijo y educarlo en un contexto social inestable y sujeto a situaciones adversas es un gran desafío. Hay familias que todavía enfrentan el agravante de tener un hijo con alguna anormalidad, lo que puede generar más inseguridad y dudas en la tarea de educar. La inversión en investigaciones que fortalezcan el conocimiento teórico sobre prácticas educativas parentales se justifica ya que pueden contribuir a minimizar las adversidades con la elección de prácticas educativas más adecuadas. El objetivo de esta investigación es buscar identificar si hay relación significativa entre prácticas educativas parentales y creencias sobre prácticas parentales; también se verificó si la edad de los padres o la edad de los hijos influyen en la elección de las prácticas utilizadas con sus hijos con síndrome de Down. El método utilizado tiene carácter descriptivo y correlacional, siendo una investigación transversal ya que analiza un momento específico. Participaron de la investigación 34 madres o padres, con hijos con diagnóstico de Síndrome de Down de edades entre 3 y 10 años, de diferentes niveles socioeconómicos. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario Socio Demográfico, Cuestionario de Creencias Parentales y Cuestionario de Prácticas Educativas Parentales. Los resultados señalan que la correlación entre Creencias Parentales y Prácticas Parentales, en esta muestra, presentó asociación significativa. En la correlación edad de los padres y edad de los hijos y Prácticas Educativas Parentales se observó que no tienen importancia las variables medidas, o sea, la edad paterna o materna y la edad de los hijos no son significativas para determinar el tipo de prácticas parentales elegidas. Concluyase que el contexto puede tener influencia directa en las prácticas educativas, pues es formador de creencias. La edad de los padres y la edad de los hijos no son determinantes en la elección de las prácticas educativas para la muestra. Existe una necesidad de inversión en nuevas investigaciones que amplíen la mirada sobre las prácticas parentales.
La tarea de cuidar un hijo y educarlo en un contexto social inestable y sujeto a situaciones adversas es un gran desafío. Muchos obstáculos como la falta de recursos médicos adecuados, la escasez de escuelas de calidad, la violencia en las grandes ciudades, la ausencia de saneamiento básico en las regiones rurales, el desempleo, los cambios de valores sociales, entre otros, crean dificultades para que los padres puedan ejercer la paternidad de la forma como desearían.
Mientras, hay familias que todavía enfrentan el agravante de ser informadas de que su hijo tiene alguna anormalidad, como la deficiencia[1] intelectual[2] (DI), lo que puede generar más inseguridad y dudas en la tarea de educar. En este momento es natural que toda la programación de los padres en lo que se refiere a la educación que darían a su hijo sea cuestionada. Como educar un hijo con discapacidad intelectual? Como permitir que tenga autonomía si puede no saber administrar los peligros? Como decirle “no” a un hijo con discapacidad? ¿Qué prácticas educativas serían adecuadas si mi hijo es diferente de los demás?
La familia es un universo complejo que puede organizarse de forma bastante distinta. Las relaciones que se establecen en el contexto familiar influyen directamente en el desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño. A pesar de la importancia de volverse padre y madre, muchas veces es el papel para el cual las personas están menos preparadas, no considerando los cambios que la llegada del hijo trae a la vida personal y conyugal, provocando modificaciones en el funcionamiento familiar, consecuentemente generando stress.
Muchos autores explican que el nacimiento de un bebé con alguna anormalidad, puede chocar a los padres, frustrar sus sueños, o desencadenar reacciones y sentimientos que interfieren en la interacción con el hijo (Oliveira,2001; Klaus, et l, 2000; Buscaglia,1997, Amaral 1995). Se espera que los padres manifiesten sentimientos de angustia, desesperación, miedo y hasta rechazo en los primeros momentos, como parte del proceso de aceptación del bebé. La superación de estos sentimientos requiere tiempo y puede ser favorecida por una red de apoyo eficiente que de respaldo a la familia para enfrentar las dificultades que surjan.
Klaus et al (2000) destacan que además de su propio torbellino emocional, los padres que tienen hijos con alguna discapacidad, precisan manejar las expectativas de aquellos que están a su alrededor, además de problemas de salud que el niño pueda presentar, generando más stress. Para Buscaglia (1997), Klaus et al (2000), Prado (2004), Fiamenghi y Messa (2007) entre otros, es fundamental un trabajo intensivo de apoyo y orientación a las familias con hijos especiales. Los autores señalan que el envolvimiento de la familia desde temprano tendrá efecto positivo en la relación de cuidado y en la inversión ofrecida en el desarrollo del hijo. La participación en programas estructurados como escuelas o ambulatorios especiales, pueden ofrecer orientación, información, recursos especializados, ayuda para enfrentar las situaciones adversas, y organización de prácticas de cuidado parentales del hijo especial.
Se entienden por cuidados parentales la atención dirigida al niño en los primeros años de vida y exigen sensibilidad y disponibilidad de los padres.
El Síndrome de Down (SD) es el síndrome genético de mayor incidencia y tiene como principal consecuencia la discapacidad intelectual. Como toda la organización genética, presenta características que divergen de una persona a otra (Mustacchi; Rozone, 1990; Batshaw, 1998; Schwartzman, 1999; Fidler, 2005; Moeller, 2006). La constatación de la trisomía no tiene valor en el prognóstico, ni determina el aspecto físico más o menos pronunciado, ni una mayor o menor discapacidad intelectual. Muchas investigaciones, como las de Stratford, 1997; Schwartzman, 1999; Roizen y Patterson, 2003; Moeller, 2006; entre otros, destacan la importancia de un acompañamiento multiprofesional de las alteraciones inherentes al SD.
De acuerdo con Flórez y Troncoso (1997), todos las neuronas formadas son afectadas en la manera como se organizan en diversas áreas del sistema nervioso y no sólo hay alteraciones en la estructura formada por las redes neuronales sino también en los procesos funcionales de la comunicación de una con la otra. La dificultad de percepción y distinción auditiva puede llevar al niño a no escuchar y a no atender auditivamente y preferir una acción de manipulación según sus intereses. Los problemas de memoria auditiva secuencial de algún modo bloquean y dificultan la permanencia de la atención durante el tempo necesario, lo que demuestra su dificultad para mantener una información secuencial. El propio cansancio orgánico y los problemas de comunicación sináptica cerebral impiden la llegada de la información, interpretado como falta o pérdida de atención (Troncoso; Cerro, 1999). Cusin et al. (2005) destacan que las características peculiares del SD conjuntamente con trazos personales y desempeños individuales implican una variedad de desempeños lingüísticos. Moeller (2006) sostiene que una característica destacada en el SD es el procesamiento más lento, pues “casi todas sus reacciones demoran más de lo normal, lo que debe ser llevado en cuenta cuando trabajamos o vivimos con ellas” (p. l29).
Delante de lo expuesto, es natural que haya dificultad en establecer el vínculo con el niño cuando los progenitores sólo logran ver la discapacidad del hijo y los problemas que surgen de ella. Superar ese período es fundamental para que toda la familia consiga establecer vínculos afectivos verdaderos con el bebé real y ejercer prácticas educativas parentales adecuadas.
Las prácticas educativas parentales pueden ser entendidas como conjuntos de comportamientos singulares manifestado por los padres en el proceso de educación o socialización de los hijos (Darling & Steinberg, 1993). Para Maturana (1993) la función parental ejercida por los padres y por las madres sufre influencia de la historia y de la cultura del ecosistema, mientras para el autor la paternidad y maternidad son relaciones de cuidado y son afectadas por el contexto sociohistórico. El contexto, según Bronfenbrenner (1996), en una visión ecológica, está compuesto por las propiedades de la persona y del medio ambiente y los procesos que suceden dentro de él pueden ser considerados interdependientes y analizados en términos de sistemas.
Estudios como los de Maccoby & Martin (1983), Bronstein (1984), Steinberg (2001) entre otros consideran que el conjunto de prácticas educativas utilizadas por los padres, caracterizan el estilo parental. Los autores parten de dimensiones relativamente amplias de prácticas parentales para entonces definir estilos parentales, dependiendo del estándar de comportamiento parental. Los estilos parentales, por lo tanto, pueden ser entendidos como el clima emocional dentro del cual son implementadas prácticas parentales específicas (Darling & Steinberg, 1993).
Szymanski (2004, p. 12), entiende prácticas educativas “como expresión del empeño en las acciones continuas y habituales realizadas por la familia a lo largo de intercambios subjetivos, en el sentido de posibilitarle a los miembros más jóvenes la construcción y apropiación de saberes y prácticas”. La autora incluye transmisión de hábitos sociales, en que todos, padres e hijos, se desarrollan al mismo tiempo. Gomide, et al (2005) consideran las prácticas educativas como estrategias utilizadas por los padres para orientar el comportamiento de los hijos siendo atribuido el nombre de estilos parentales al conjunto de prácticas utilizadas por los padres.
En la historia de la humanidad siempre hubo una preocupación por la educación transmitida a los más jóvenes. Montandon (2005) comenta que entre los siglos XVIII y XIX, las cuestiones relacionadas a la educación eran discutidas por filósofos y religiosos. Solamente a partir del siglo XX, éste comenzó a ser un asunto de psicólogos, pedagogos, antropólogos, sociólogos, con una dedicación amplia en la búsqueda de comprensión de la educación parental. Los primeros trabajos en el área son los de Baumrind (1966, 1971) que propone diferentes tipos de prácticas educativas utilizadas pudiendo transitar entre autocráticas o democráticas, y persuasivas o coercitivas. A partir de eso la autora distingue tres estilos de padres: el autoritario con mayor control, reglas impuestas y poco apoyo al niño; el permisivo con poco control, pocas exigencias y apoyo fuerte; y el autoritativo donde hay control y apoyo, con reglas fijas e incentivo a la autonomía. La misma autora también describe que existe el modelo no-interesado que muestra indiferencia o negligencia con el hijo.
Los estudios relacionados a las prácticas educativas han ganado impulso, investigaciones dirigidas a estrategias educativas utilizadas por padres fueron desarrollados por Hoffman (1975) que define dos categorías; las inductivas (señalan al niño la consecuencia de sus actos, llevándolo a la reflexión) y las coercitivas (incluyen actitudes disciplinarias que comprenden fuerza, punición física, y privaciones). Kohn (1977) desarrolla investigaciones relacionada con los valores de los padres, conceptos creencias que guían el comportamiento de las personas, características que consideran deseables para sus hijos. Trabajos posteriores (Ceballos &Rodrigo, 1998; Rodrigo, Janssens, & Ceballos, 1999) profundizan los conceptos de Kohn, siendo definido como metas parentales, que serían las cualidades que los padres desean que sus hijos desarrollen. Ceballos y Rodrigo (1998) clasifican las cuatro metas de socialización: sociabilidad, autogestión, prevención de riesgos y fracasos, y conformidad. Bronstein (1984), Luster, Rhoades y Haas (1989), entre otros concluyen en sus investigaciones que padres y madres que valorizan la autonomía y responsabilidad de sus hijos utilizan prácticas educativas poco restrictivas, favoreciendo que el niño explore el ambiente. Para los mismos autores, padres que valorizan la conformidad eligen prácticas educativas más restrictivas y represivas, la educación para estos padres es disciplina y control. En esa perspectiva los valores sustentan las metas elegidas por los padres.
Se pueden destacar dos dimensiones principales de prácticas educativas parentales según Darling & Steinberg, 1993; Maccoby & Martin, 1983: una relacionada con actitudes coercitivas por parte de los padres (como puniciones y prohibiciones) y otra asociada a comportamientos más afectivos (como dar cariño, mostrarse orgulloso o decepcionado). Esas dimensiones han sido denominadas, en los estudios supra citados, de exigencia (demandingness) y afecto/comunicación (responsiveness). La exigencia engloba actitudes de control del comportamiento de los hijos, a través del establecimiento de reglas y de límites, mientras que la afecto/comunicación está asociada a comportamientos de apoyo emocional, comunicación bidireccional entre padres e hijos, y de estímulo a la autonomía de los jóvenes. La combinación de esas dos grandes dimensiones ha sido utilizada para caracterizar cuatro estilos parentales amplios: autoritario, autoritativo, indulgente y negligente. (Maccoby & Martin,1983).
La relación entre padres e hijos puede tomar caminos distintos en función de la selección de las estrategias educativas, que a su vez, van a influir sobre el nivel de proximidad y afecto dispensados. Muchos factores pueden estar directamente ligados a la elección de las prácticas. Nunes (1994) describe la relevancia de la influencia de factores extra familiares en las condiciones intrafamiliares. Para el autor la pobreza, por ejemplo, como influencia externa, tiene consecuencia directa en la forma de educar. La privación económica puede afectar la relación conyugal, la relación padres e hijos, y por consecuencia el desarrollo del niño. El sufrimiento psicológico vividos por los padres como acumulación de acontecimientos negativos en lo cotidiano, disminuye la capacidad de los padres de hacer una orientación consistente y protectora.
Considerando la familia como lócus de desarrollo, muchas investigaciones como las de Bronstein (1984), Algarvino y Leal (2004), Salvador y Weber (2005), Carvalho y Gomide (2005), Marin y Piccinni (2007), entre otras, se preocupan en conocer las prácticas educativas utilizadas por padres en diferentes contextos. Los estudios en el área reconocen interdependencia de factores relacionados a la forma en que las prácticas educativas son ejercidas destacando condiciones externas e internas de la familia que pueden traer efectos acumulativos a lo largo del ciclo vital para todos los miembros. Szymanski (2004) destaca las condiciones de la dinámica intrafamiliar (relación afectiva entre los miembros de la familia, entre otros) y extrafamiliar (pobreza, privación económica, entre otros) como generadora de sufrimiento psicológico de los padres y de los hijos afectando la elección de prácticas educativas y consecuentemente la caracterización del estilo parental.
La elección de las prácticas educativas puede tener diferentes influencias. Estándares y valores culturales, momentos históricos, costumbres, interacción social, componen el ambiente en que padres crían a sus hijos. Para Suizzo (2002) el ambiente interfiere tanto en el comportamiento como en las representaciones, metas y creencias. Para la misma autora, las creencias parentales tienen el papel de direccionar las elecciones hechas por los padres en la crianza a ser dada a los hijos, así como son responsables de la organización de los aspectos de lo cotidiano familiar, incluyendo el significado del papel de los padres, el concepto de familia.
La actuación con familias de hijos con discapacidad intelectual muestra claramente las dificultades y conflictos con que los padres se deparan frente a la elección de sus prácticas educativas. También revela la escasez de instrumentos que puedan auxiliar a los diferentes profesionales para conocer tanto las prácticas educativas utilizadas con niños discapacitados, como la dinámica intrafamiliar y sus aspectos en la relación con el hijo especial. Las familias con hijos con Síndrome de Down poseen sus valores, conocimientos, expectativas que entran en jaque cuando están delante de la misión de educar a su hijo. La inversión en investigaciones que fortalezcan el conocimiento teórico sobre prácticas educativas parentales se justifica una vez que pueden contribuir para minimizar las adversidades en la elección de prácticas más adecuadas. Considerando la dimensión del constructo, existe la necesidad de recortes para que se pueda ampliar el conocimiento sobre el tema, así, para esta investigación fue escogido relacionar prácticas parentales con creencias y edad de los padres.
El Objetivo de esta investigación es buscar identificar si hay relación significativa entre prácticas educativas parentales y creencias sobre prácticas parentales, además de verificar si la edad de los padres o la edad de los hijos influyen en la elección de las prácticas utilizadas con sus hijos que tienen síndrome de Down.
MÉTODO
La investigación aquí propuesta tiene carácter descriptivo y correlacional, ya que procura familiarizarse con el fenómeno investigado. Se configura como transversal por analizar un momento específico, en el espacio y en el tiempo actual de la trayectoria de vida de los participantes. Presenta también característica correlacional, pues observa la naturaleza de los fenómenos envueltos, y busca verificar cuantitativamente la influencia recíproca de esos fenómenos al establecer la relación entre las variables investigadas. (Hübner, 1998).
Participaron de la investigación 34 madres o padres, con hijos con diagnóstico de Síndrome de Down (con CID-10: F71.1, Q 90.9), de diferentes niveles socioeconómicos, residentes en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná-Brasil, mayores de 18 años, establecida en función de la edad mínima en la cual el individuo es considerado legalmente responsable por sus acciones, debido a la necesidad de la firma del Término de Consentimiento Libre y Esclarecido. El grupo etario fue de entre 3 y 10 años de edad. Se trata de una muestra de conveniencia reclutada en los Servicios de atención a niños con SD, tales como: escuelas especiales de la ciudad de Curitiba y del Ambulatorio de Síndrome de Down, del Hospital de Clinicas de
Instrumentos de recolección de datos:
Cuestionario socio demográfico: Datos más específicos sobre la caracterización socio-demográfica de la muestra, fueron obtenidos mediante el llenado de una ficha de información que identificó la distribución etaria de los padres participantes, nivel de escolaridad, situación conyugal, sexo y grupo etario del niño, entre otros.
Cuestionario de creencias sobre prácticas parentales: Fue utilizada una adaptación del instrumento desarrollado por Suizzo (2002) Croyances et idées sur lês nourissons et petits enfants (CINPE). El cuestionario evalúa el grado de importancia atribuido a 50 prácticas relacionadas con el cuidado parental y fue construido para verificar las creencias sobre prácticas de cuidado infantil y permite identificar cuatro dimensiones relacionadas a diferentes dominios del cuidado parental:
· Exponer al niño a diferentes estímulos (estimulación cognitiva y motora);
· Garantizar la presentación apropiada del niño (dimensión social);
· Responderle al niño y crear vínculo con él (dimensión emocional);
· Mantener al niño bajo control rígido (dimensión disciplinar).
Para cada respuesta la madre y/o el padre deben señalar la importancia que atribuye al ítem, en una escala de 6 puntos. Basado en el instrumento original, el cuestionario de creencias sobre prácticas parentales, utilizado en el Brasil, consiste en 50 ítems, 25 relacionados a bebés hasta 1 año de edad y 25 para niños entre 1 y 3 años. El instrumento fue traducido siguiendo los procedimientos técnicos adecuados (backtranslation). Una versión final fue ajustada y sometida a análisis psicométrico (Moncorvo, 2005) para finalmente ser validada. Se destaca que la muestra de la presente investigación abarca el grupo etario de
Cuestionario de Prácticas educativas parentales: Este cuestionario es una adaptación corta de Kochanska a partir de Block. Para su utilización en portugués, el instrumento fue traducido siguiendo los procedimientos técnicos adecuados (backtranslation). Block, J. H. (1981).
Resultados
El análisis de los datos fue codificado con auxilio del programa estadístico SPSS-15.0 for Windows (Statistical Package For The Social Sciences), estableciéndose puntajes para cada uno de los factores de análisis. Fue realizado un análisis estadístico descriptivo, basado en datos de frecuencia, porcentaje, promedios, medidas de variancia, análisis inferencial, pruebas paramétricas escalares, entre otros. Las creencias parentales, edad de los padres, hijos y prácticas educativas fueron comparadas por Test T para medidas independientes. Fue hecha la descripción de la variable dependiente (prácticas parentales) a través del promedio y desvío.
La correlación entre Prácticas Parentales y Creencias Parentales fue de 78,5%(0,785) pudiendo inferirse que Creencias Parentales y Prácticas Parentales en esta muestra, poseen asociación significativa, a medida que una crece la otra también lo hace. Cuanto mayor la creencia que los padres tienen sobre prácticas parentales, mejores son las prácticas utilizadas.
Con relación a la edad, fue analizada separadamente, la edad de los padres y de los hijos. Con relación a la edad de los padres no se observó relación significativa. En lo que se refiere a la edad de los hijos, los sujetos fueron divididos en 2 grupos de edad (
Fue verificado si las variables sociodemográficas influyen en las prácticas parentales por análisis de regresión múltiple y árbol de regresión, y se verificó que no hubo relación significativa entre la elección de las prácticas parentales y las condiciones sociodemográficas, como tipo de trabajo de los padres, tipo de vivienda, estado civil, entre otros.
Conclusiones
El constructo Prácticas Educativas es bastante amplio y un campo fértil de investigación. El recorte aquí propuesto concluye que hay una relación significativa entre prácticas educativas y creencias parentales. Con relación a la edad de los padres o de los hijos no hubo correlación.
Se puede inferir que el contexto tiene influencia directa en las prácticas educativas, pues es formador de creencias. Los resultados de la investigación confirman las proposiciones de autores como Bronfenbrenner (1996), Maturana (1993), Suizzo (2002) que destacan la importancia de la influencia del medio. La elección de las prácticas educativas están muy influidas por estándares y valores culturales que constituyen el ambiente en que padres crían a sus hijos. Mientras, los datos levantados hasta aquí pueden ofrecer a los padres la seguridad de que sus creencias sobre como deben ejercer su paternidad influyen en sus acciones educativas. Existe la necesidad de inversión en nuevas investigaciones que amplíen la mirada sobre las prácticas parentales, asociando otras variables como funcionamiento familiar, nivel de stress, con el fin de ofrecer más apoyo a los padres.
Referencias:
Alvarenga, P. (2000). Práticas educativas maternas e problemas de comportamento na infância. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Batsha, W. M.L. (1998).Children with disabilites. Baltimore: Brookes,
Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37, 887-907.
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4 (
Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early transition. In P. A. Cowan & M. Hetherington (Orgs.), Family transitions (pp. 111-163). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Berger-Sweeney, J. (2003). The cholinergic basal forebrain system during development and its influence on cognitive processes: important questions and potential answers. Neurocience and Biobehaviioral Reviews, v. 27, n. 4, p. 401-411, june.
Bissoto, M. L. (2005) O desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de Síndrome de Down: revendo concepções e perspectivas educacionais. Ciências & Cognição; v. 4, n. 2, mar.
Buscaglia, L. (1997) Os Deficientes e seus Pais: um Desafio ao Aconselhamento. Rio de Janeiro: Record
Block, J. H. (1981). The child-rearing practices report (CRPR): A set of Q items for the description of parental socialization attitudes and values. Manuscrit non publié, Institute of Human Development, University of California, Berkeley.
Carvalho M. C. N.; Gomide, P. I. C. (2005) Práticas educativas parentalesem famílias de adolescentes em conflito com a lei. Estudos de Psicologia Campinas 22(3) 263-275 julho – setembro
Casarin, S. (1999). Aspectos psicológicos na síndrome de Down.
Coriat, L. F.; Theslenco, L.; Wakman, J. (1968) The effects of psycho-motor stimulation on the IQ of young children with trisomy 21. Proc Inst Cong Int Assoc Sci Study Ment Defic,. p. 377.
Cusin, D. A. et al. (2005).Avaliação do processo receptivo: investigação do desenvolvimento semântico
Dessen, M. A.; Costa A. Jr;e colaboradores (2005) A ciência do desenvolvimento humano: tendências atuais e perspectivas futuras. Porto Alegre: Artmed.
Escamilla, S. G. (1998) El niño con Síndrome del Down. México: Diana,.
Fiamenghi. G. J. Messa. A. A. (2007). Pais filhos e deficiência: Estudo sobre as relações familiares. Psicologia Ciência e Profissão, 27 (2), 236, 245.
Fiedler, D. J. (2005). The emerging Down Syndrome behavioral phenotype in early childhood: implications for Practice. Rev. Infants e Young Children, v. 18, n. 2, p. 86-103,.
Flórez, B J; Troncoso, V. M , (1997). Síndrome de Down y educacíon. 3. reimp. Barcelona: Masson – Salvat Medicina y Santander.
Gazzaniga, S. M.; Heatherton. (2005) .Ciência Psicológica: mente, cérebro e comportamento. Porto Alegre: Artemed,
Gonzaléz, E. (2007). Necessidades educativas específicas:Intervenção psicoeducacional. Porto alegre: Artemed.
Graminha, S. S. V.; Martins, M. A. ,(1997). O. Condições adversas na vida de crianças com atraso no desenvolvimento. Medicina, Ribeirão Preto, v. 30, p. 259-267.
Grela, B. (2003) Do children with Down Syndrome have difficulty with argument structure? Jounal of Communication Disorders.
Halpern, R; Figueiras, A. C. M. (2004). Influências ambientais na saúde mental da criança. Jornal de Pediatria, v. 80, n.2 (Supl), p.104-110, Apr.
Highstein, S.; Thatch, T. (2002). The Cerebellum: recent developments in cerebellar resarch. New York: Academy of Sciences,
Hoffman, M. L. (1975). Moral internalization, parental power, and the nature of parent-child interaction. Developmental Psychology, 11, 228-239.
Hoffman, M. L. (1994). Discipline internalization.Developmental Psychology, 30, 26-28.
Kandel, E.; Schamartz, J. (2003). .Princípios da Neurociência. São Paulo: Manole.
Kaufman, R; Burden, R. (2004). Peer tutoring between young adults with severe and complex learning difficulties: the effects if mediation training whif Feuerstein’sInstrumental Enrichment programe. European Journal of Pychology of Educacion, v. 19, n. 1, p. 107-117.
Klaus, M. .; Kennell, J. .; Klaus, P. (2000). Vínculo: Construindo as Bases para um Apego Seguro e para a Independência. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
Kohn, M. (1977). Class and conformity. Chicago: University of Chicago Press.
Kolb, B.; Whishaw, I. Q. (2002). Neurociências do comportamento. São Paulo: Manole.
Lima, Rita De Cássia Pereira; Ferraz, Victor Evangelista de Faria. (2000). Saúde-doença, normalidade-desvio, inclusão-exclusão: representações sociais da Síndrome de Down em um centro de Educação Especial e Ensino Fundamental. Ribeirão Preto: Universidade de Ribeirão Preto,
Lipp, M. (2000). Manual do inventário de sintoma s de stress para adultos (ISSL). São Paulo: Casa do Psicólogo.
Luria, A.R; Tskvetkova, L. S. (1964). The programing of constructive activety in local brai injuries. Londres: Basic.
Luster, T., Rhoades, K., & Haas, B. (1989). The relation between parental values and parenting behavior: A test of the Kohn hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 51, 139-147.
Maturana, H.R. (1993). Amor y Juego: Fundamentos Olvidados de lo Humano desde el Patriarcado a
Moeller, I. (2006) Diferentes e Especiais. Rev. Viver Mente e Cérebro, n. 156, p. 26-31, Jan,.
Montandon, C. (2005) As práticas educativas parentalese a experiência de crianças. Educação e Sociedade, vol 26, n. 91, p. 485-507, maio/ago.
Mustacchi, Z.; Rozone, G. (1990) .Síndrome de Down: aspectos clínicos e odontológicos. São Paulo: CID,
Pereira-Silva N. L.; Dessen, M. A. (2003). Crianças Com Síndrome De Down e Suas Interações Familiares. Psicologia: Reflexão E Crítica, Porto Alegre, V. 16, N. 3, P. 503-514.
Pereira-Silva N. L.; Dessen, M. A. (2006). Famílias de crianças com Síndrome De Down; sentimentos, modos de vida e estresse parental. Interação
Pereira-Silva, N. L. & Dessen, M. A. (2004). O que significa ter uma criança deficiente mental na família? Educar em Revista, 23, 161-183.
Pereira-Silva, N.L. (2000). Crianças pré-escolares com síndrome de Down e suas interações familiares. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Brasília-DF.
Prado, A. F. A. (2005) Família e deficiência. IN Cerveny, C. M. O. org. Familia e... São Paulo, Ed. Casa do Psicólogo.
Rodrigo, M. J., Janssens, J. M. A. M., & Ceballos, E. (1999). Do children’s perceptions and attributions mediate the effects of mothers’ child-rearing actions? Journal of Family Psychology, 13(4), 508-522.
Roizen, N. J.; Patterson (2003). D. Down’s syndrome. The Lancet, v. 361, n. 9365, p. 1281-9, Apr.
Ruela, S. F., (2006) Um estudo do nicho de desenvolvimento em uma comunidade rural do Estado do Rio de Janeiro. Monografia apresentada como requisito ao título de Psicólogo ao Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de janeiro.
Sassaki, R. (2005) Terminologia na era da inclusão. Revista Nacional de Reabilitação, São Paulo, ano IX
Schimidt C.; Bosa, C. (2007). Estresse e auto-eficácia em mães de pessoas com autismo. Arquivo Brasileiro de Psicologia , v. 59. nº 2.
Schwartzman, J. S. (1999). Síndrome De Down. São Paulo: Mackenzie.
Seidl de Moura, M. L & Ribas, A. F. P. (2000). Desenvolvimento e contexto sócio-cultural: a gênese da atividade mediada nas interações mãe-bebê. Psicologia: Reflexão e Crítica, 13, 245-256. Seidl de Moura, M. L & Ribas, A. F. P. (2000). Desenvolvimento e contexto sócio-cultural: a gênese da atividade mediada nas interações mãe-bebê. Psicologia: Reflexão e Crítica, 13, 245-256.
Shapiro, J., Blacher, J. & Lopez, S. R. (1998). Maternal reactions to children with mental retardation.
Suizzo, M. A. (2002). French parents’ cultural models and childrearing beliefs. International Journal of Behavioral Development, 26, 297-307.
Troncoso, V. M.; Cerro, M. M. Síndrome De Down: Lectura Y Escritura. Barcelona: Masson, 1999.
Zoia, S.; Pealmatti, G. Rumiati, R. (2004). Praxic skills in down and mentally retarded adults: evidence for multiple action routs. Brain and Cognition, v. 54.
[1] El vocablo deficiência puede ser entendido, respectivamente, en inglés y español "disability" y “discapacidad". Se refiere a la condición de la persona resultante de un impedimento (“impairment”, en inglés). El término “impairment” puede, por lo tanto, ser traducido como impedimento, limitación, pérdida o anormalidad en una parte (o sea, estructura) del cuerpo humano o en una función ( funciones fisiológicas) del cuerpo, de acuerdo con
[2] El término “deficiencia intelectual” se refiere al bajo funcionamiento cognitivo, y fue elegido para este trabajo entre las diferentes terminologías utilizadas por la comunidad científica en el área. Actualmente, en cuanto al nombre de la condición, hay una tendencia mundial (brasileña también) de usar el término deficiencia intelectual, para referirse al funcionamiento del intelecto específicamente y no al funcionamiento de la mente como un todo, substituyendo así la terminología deficiencia mental. Sassaki (2005).