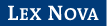Salud y Envejecimiento -> Envejecimiento y síndromes
Envejecer con síndrome de Down: una realidad que plantea nuevos retos
- PALABRAS CLAVE: Afectividad, Interdependencia, Cerebro, Emociones, Aprendizaje, Entrevista, Deterioro neuronal, Proceso de envejecimiento, Familia
- Autor: Down España
- Fecha de publicación: 01/12/2009
- Formato: Texto
Referencia bibliográfica
- > Editor: Down España
- > Nº de páginas: 8
- > Colección de datos: Revista Down España nº 40
RESUMEN:
El Curso «El Envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual» organizado del 22 al 26 de septiembre por la Universidad Internacional del Mar, en colaboración con DOWN ESPAÑA y FUNDOWN, abordó las cuestiones principales de esta etapa vital para las personas con discapacidad intelectual. Las entrevistas que ofrecemos a continuación, dibujan la realidad de nuestro colectivo en la edad adulta a través de aspectos tan relevantes como la concepción de uno mismo, las necesidades afectivas, la familia, el aprendizaje continuo, el crecimiento personal, el sufrimiento…. y nos aproximan a toda una singularidad y variedad de emociones involucradas en todo este proceso.
Una mirada hacia el futuro de las personas con síndrome de Down
LOS EXPERTOS QUE PARTICIPARON, PROCEDENTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS ACADÉMICAS, NOS ACERCARON CON SUS ESTUDIOS A
QUICO MAÑÓS, educador
¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las personas con discapacidad que envejecen?
Las personas con discapacidad y especialmente las personas con síndrome de Down, tienen las mismas preocupaciones que nosotros. Donde y con quién voy a vivir cuando me haga mayor; podré decidir lo que quiero hacer, podré seguir cerca de mis amistades y de mi red social, mis amigos se irán muriendo... De hecho no tienen una percepción diferente a la nuestra, quizás tienen más dificultades para poder expresar sus preocupaciones, ya que vivimos en una sociedad discapacitante en la que a menudo decidimos cuáles son sus preocupaciones y damos importancia a nuestra visión de la problemática y no tanta a las preocupaciones reales. La persona con discapacidad se preocupa por su futuro, tiene falta seguridad y aparece la incertidumbre de saber que va a ocurrir conmigo, quien va a cuidar de mí. Ante esas preocupaciones debemos potenciar relaciones positivas que sean referenciales para la persona discapacitada que les aporten seguridad ante el desconocimiento.
¿Cómo podemos asegurar los intereses y preferencias de una persona con síndrome de Down en su propio proceso de envejecimiento?
Debemos dar importancia a las relaciones constructivas, centradas en la persona y en la personalización, buscar relaciones que nos permitan aportar confianza y seguridad. Esto se consigue desde el desarrollo, ya desde niños, de propuestas de estimulación de las capacidades, solo desde el empoderamiento, dar oportunidades a las personas con SD podremos visibilizar sus intereses y preferencias. Desde esta perspectiva podemos trabajar desde la planificación centrada en la persona, teniendo en cuenta las opciones y las decisiones, que, cuando es posible, la persona toma para desarrollar su proyecto de vida, siempre acompañado. El trabajo desarrollado desde las Escuelas de Vida, desde el Movimiento de Vida Independiente, es de gran importancia, ya que no sólo potencia estrategias funcionales, de dominio de las actividades de la vida diaria, sino también emocionales, que aportan los niveles de confianza y seguridad ante la incertidumbre, tan necesarios para envejecer con calidad de vida.
Tratar a la persona con síndrome de Down como a uno más ¿es darle mayores oportunidades para aprender y para envejecer mejor?
Evidentemente debemos tratar a la persona con SD como una persona más, siempre teniendo en cuenta su situación y sus necesidades. Esta situación es similar a la de otra persona que tuviera una enfermedad crónica y a la que tratamos de forma normal, pero considerando las necesidades que la enfermedad conlleva. Desde esta perspectiva debemos observar y contrastar las necesidades que nosotros vemos en la persona con las necesidades y deseos de las mismas. Reconocer en la persona con SD las dificultades y la necesidad de ayuda, así como las capacidades y recursos naturales personales, es dar oportunidades para vivir un proceso de envejecimiento constructivo, lleno y significativo.
¿Qué papel tienen los hermanos en el envejecimiento de las personas con síndrome de Down?
Los hermanos son punto de referencia en el proceso de crecimiento, en la mayoría de los casos, serán también un punto de referencia emocional en el proceso de envejecimiento de la persona con SD. En los hermanos reside un espacio de seguridad emocional y referente vivencial de gran valor. Los hermanos se acercan a la persona con SD desde una perspectiva menos proteccionista que los padres, ya que han descubierto al hermano no solo desde la protección sino desde la complicidad de hermanos. Ser hermano de una persona con SD conlleva un aprendizaje continuo, un descubrimiento continuo, una aventura continua que ha debido pasar por muchas renuncias y momentos de comprensión, por la aparición de celos, etc. que hacen que la relación fraternal sea un motor de estimulación y comprensión efectivos.
Usted introduce un concepto nuevo que es el de aprender a depender de los demás…
Básicamente estamos hablando que solo se llega a la autonomía desde
El aprender a depender se produce desde el arte de la convivencia, desde el reconocimiento de que aprendemos a comer, a vestirnos, a caminar por que alguien nos enseñó, que aprendemos del mismo modo a cocinar, y de forma similar a desarrollar un trabajo; y más importante aún, aprendemos a querer y relacionarnos gracias a los demás, sean padres, hermanos amigos. Si no somos capaces de reconocer el aprendizaje de la dependencia de los demás para haber llegado a ser alguien es que aún estamos a medio hacer y no hemos llegado aún a ser autónomos.
“Los hermanos serán un punto de referencia emocional en el proceso de envejecimiento”
NICOLA CUOMO, catedrático de la Universidad de Ciencias de la Formación en Bolonia
Esta es una pregunta que hay que hacer al área médica, y concretamente al área geriátrica. En relación con las investigaciones interdisciplinarias que estoy llevando a cabo, en mi ámbito de la pedagogía especial, le puedo responder que un estado depresivo, el desear no vivir, denota un debilitamiento, también fisiológico y biológico, que lleva a no proporcionar respuestas para frenar y/o ralentizar las enfermedades del envejecimiento.
Sin lugar a dudas, el deseo de existir produce la energía interna necesaria a la hora de obtener respuestas inmunitarias. Además, la emoción que proporcionan el querer saber y el deseo de existir promueven en las personas el hecho de ser curiosos, atentos y, consecuentemente, una actitud activa, el deseo de avanzar, explorar, encontrar… son todas ellas acciones que generan ya sea movimiento, ya sea bienestar. Es mas, el movimiento por sí mismo, se enfrenta a todas las enfermedades del envejecimiento, y si este moverse se convierte en deseo de explorar, de conocer, también a nivel intelectual, la atención y la memoria permanecen jóvenes.
¿Cómo podemos transmitir a los niños este impulso vital?
Los niños, sólo por el hecho de tener ante sí toda la vida, ya tienen un fuerte impulso vital. Ellos son el futuro y todo su organismo, toda su organización psico-biológica, supone un gran impulso en su crecer y su existir. El problema no es tanto cómo transmitirlo, sino el como bloquearlo. Muchas veces los niños encuentran contextos, situaciones, atmósferas familiares y escolares que no respetan su fuerza vital ni su deseo de existir, que lo contrastan y lo reprimen negando el valor a su existir.
Cuando los adultos no consideran al niño como la energía del futuro y la felicidad de las personas mayores, sino que por el contrario, sólo se le considera como un obstáculo para la diversión y la carrera profesional, poco a poco el niño va cerrando su relación con el mundo. El niño tiene que vivir en una sociedad que lo acoja como un gran recurso para lograr que exista el tiempo en el futuro. Sin niños el tiempo se para, aunque los relojes sigan marcándolo. El niño debe vivir la escuela y el saber, como un gran regalo que los adultos le hacen, como un don que tendrá que cultivar y hacer crecer para, a su vez, donarlo. Si la escuela y la educación proponen la enseñanza como un castigo o, peor aún, a través del aburrimiento, seguramente se apagará el impulso vital que el niño tiene que encontrar en el conocer y en el existir.
Defiende el conflicto, como forma de participar y sufrir, pero también de aferrarse a
El sufrimiento es una de las condiciones que podemos encontrar en la vida, pero son nuestras energías las que pueden superar permanentemente los obstáculos, las barreras, las circunstancias que producen y pueden producir el sufrimiento. Concretamente es en esa reacción hacia esas condiciones adversas donde encontramos el gran reto, el cual cuenta con el deseo de existir como energía.
En cierta ocasión ha manifestado usted que la inteligencia se desarrolla en las personas cuando aprenden a resolver situaciones problemáticas....
En esta aventura que plantea el saber no se aceptan caminos con dificultad, con errores, con cansancio “llanos o despejados”, lo mismo que un explorador o un escalador se aventura en el conocimiento, en el saber, viviendo los esfuerzos, las derrotas, el cansancio, pues forman parte de la “emoción de conocer” y los dota de “sabor” y del “atractivo de la aventura”.
En su opinión, la clave está en saber motivar a una persona pero ¿cómo se motiva?
A menudo nuestra cultura contrapone, y en especial en la practica didáctica, el placer, la emoción, el deseo, -como si se tratara de “diabluras”- a la atención, al saber, al conocimiento como si, de algún modo, la primera esfera emocional fuese dañina o supusiera distracción, apartando la otra esfera, la racional, del conocimiento.
Las dificultades en el aprendizaje tienen como referencia constante los contextos que no producen placer o deseo, sino los que producen un estado de aburrimiento, monotonía. No son muchas las referencias que cuestionan los métodos de enseñanza, se habla mucho de la dificultad de aprendizaje pero poco de dificultad de la enseñanza.
Las investigaciones que estoy llevando a cabo, en el ámbito de la “didáctica integrada” para reseñar las constantes que han producido y están produciendo éxito escolar en alumnos/ estudiantes con o sin déficit, están dando como resultado que los contextos, las situaciones, los métodos, las estrategias, las tácticas que han determinado situaciones de bienestar, independientemente de la definición de la dificultad atribuida a los contenidos, han producido resultados positivos. Parece evidente, que las experiencias que dejan un recuerdo agradable promueven una
¿Cuál es en su opinión la clave para llegar a una buena vejez?
El deseo del vivir
¿De qué forma podemos trasladar estas aportaciones a las personas con síndrome de Down y a su proceso de envejecimiento?
El síndrome de Down, al contar con la gran sensibilidad emocional que caracteriza su inteligencia, se implica con su deseo de vivir.
¿El error es un fracaso o una nueva posibilidad de aprender?
Metzger, discípulo de Wertheimer, hablando de cuáles son las condiciones que fortalecen “... la valentía y la confianza en sí mismo, sobretodo la confianza del niño en las propias potencialidades de desarrollo, de la firme esperanza de un día poder hacer las cosas, que todavía no logra hacer, igual que los mayores”, recomienda a los padres que permitan a los niños, como si se tratara de una investigación, que tengan sus propias experiencias de fracasos, accidentes, dolor..., habituales para encontrar y para adquirir autonomía.
Subraya Metzger, que estos riesgos se deben correr, pues constituyen una experiencia importante para, sucesivamente, poder contemplar y controlar las posibles derrotas
Otra recomendación que Metzger hace a los padres es la de no reprender con juicios morales a los niños cuando tienen un fracaso o un incidente: “¿por qué lo has hecho? ¡No debías. Ya te dije que aún no eres mayor para hacer esto!”, sino que deben darle explicaciones y/o sugerencias de carácter técnico, cultural y proporcionarles instrumentos mediadores que lo ayuden a alcanzar o a evaluar la posibilidad o la imposibilidad de alcanzar el objetivo.
La intervención educativa no debe proponer un rotundo: “no lo debes hacer” o “lo debes hacer”, sino que debería ser la ocasión para poder evaluar la posibilidad de hacerlo o no, con el apoyo de quién o de qué.
A veces nosotros, educadores, aplanamos demasiado el suelo, preconfeccionando el recorrido del aprendizaje en una dimensión “cómoda”, en la que el alumno se sitúa pasivamente como usufructuario del saber.
Los contenidos didácticos llegan, por decirlo de alguna manera, “precocinados” y los alumnos son “aleccionados”. Tales dimensiones presentan el riesgo de una persona que se sitúa pasivamente en una condición de frío e indiferente espectador respecto a los contenidos, para aprenderlos tal cual, para repetirlos.
Esta monotonía no logra el aprendizaje de los procesos. Los itinerarios que llevan al conocimiento, en el plano emocional, se reducen al placer del descubrimiento, a la fascinación que genera la curiosidad, al esperar encantado, a la sorpresa, a lo maravilloso o al deseo.
El pasivo recibir no propone “La emoción por conocer”.
Resulta fundamental proporcionar a los niños oportunidades culturales, competencias que le hagan orientarse en la búsqueda de instrumentos, de posibilidades para superar los obstáculos, de manera que perciban el éxito aunque pidan ayuda a los otros (tomar conciencia de los propios límites) encontrando el éxito en el saber pedir, a quién pedir, cómo pedir, cuándo pedir, en el saber esperar...
(*) Traducción de Adriana
González-Simancas
“La clave para llegar a una buena vejez es el deseo de vivir”
SALVADOR MARTÍNEZ. Catedrático de Anatomía y Embriología Humana de
¿A qué tipo de aprendizajes debemos exponer al cerebro para mantenerlo activo?
El mejor estímulo para el cerebro, en cualquier edad, es
Un ejemplo típico es el uso de instrumentos tecnológicos como activadores de la capacidad cerebral, puede ocurrir que una persona mayor no entienda nada de lo que esta haciendo en uno de estos artilugios aunque lo use obedientemente. Lo peor
¿De que factores depende el deterioro neuronal (ligado a un proceso de envejecimiento) en las personas con discapacidad intelectual?
Lo más relevante es la reducción de conexiones neuronales. Las células del cerebro, las neuronas, se comunican mediante estructuras especiales llamadas sinapsis. Las sinapsis son necesarias para que las neuronas intercambien información. Es personas con discapacidad intelectual hay un problema de formación de sinapsis durante el desarrollo y la infancia, que se continua durante toda
¿En su opinión, qué porcentaje de mejora cree que tiene un cerebro trabajado frente a otro no estimulado?
Es evidente que cada individuo
“Hacer las cosas de la vida cotidiana en cada edad y circunstancia personal es el mejor estímulo para el cerebro”
GIOVANNI BIONDI, director del Servicio de Psicología Pediátrica del Hospital Niño Jesús en Roma
El tema afectivo en el discapacidad intelectual (DI) es todavía poco considerado por los expertos y todavía más cuando nos referimos al envejecimiento de las personas con dificultades cognitivas. Muy presente en los primeros años de vida, cuando la persona con DI se hace adulta, la afectividad en sus emociones y relaciones se vuelve una cuestión que, con el tiempo, involucra en mayor medida y, casi exclusivamente, a sus familiares.
La afectividad es el sentir al otro cerca, percibir que el otro experimente una emoción cercana a
¿Cómo cree que vive la persona con síndrome de Down su propio proceso de envejecimiento?
En el envejecimiento, la percepción de no hacer se incrementa: es difícil para la persona con DI individualizar los límites entre lo que es todavía capaz de hacer y lo que no consigue ya hacer. Habiendo vivido en un mundo que siempre le ha pedido demostrar algo, ahora que envejece la distancia entre él y los demás aumenta, subrayando el dilatarse del sentido de la diversidad y de los límites.
¿Cree que existe alguna diferencia respecto a la forma en que viven esta etapa las personas sin discapacidad?
Los normo dotados tienen numerosos instrumentos racionales y lógicos que les permiten darse cuenta de los cambios derivados por el hecho de hacerse mayores; ellos tienen la capacidad cognitiva para desarrollar nuevas estrategias a la hora de aprovechar, no sólo sus recursos sino también la presencia de eventuales refuerzos sociales (el rol del mayor dentro de las diversas realidades culturales).
¿Cómo puede la familia ayudar a que la persona que envejece tenga un ambiente de calidad?
Todas las veces que “el sistema asistencial” en su complejidad (sanitaria, de rehabilitación, educacional, social) no tiene capacidad de responder de forma adecuada inevitablemente se afecta toda la familia, después los hermanos y los amigos.
En el microsistema “familia”, además de las muestras de afecto de los hermanos, se ha demostrado muy importante el apoyo que puede generar la presencia de una familia numerosa que participa y comparte; se ha demostrado importante además de la presencia de una comunidad que envuelva la familia, que no la haga sentir sola con sus incertidumbres y miedos.
La misma comunidad tiene sin embargo la necesidad de la presencia de Servicios con la capacidad de promover proyectos integrados, continuos y verificables en el tiempo, para su nivel de eficiencia; no menos relevante es la presencia de los recursos humanos y económicos capaces de soportar adecuadamente los diversos y complejos proyectos.
A menudo la persona con síndrome de Down se encierra en sí misma en esta etapa vital ¿cuáles son las causas de este aislamiento y cómo se le puede ayudar a salir de él?
El envejecimiento para la persona con DI puede ser muy doloroso, a veces un mero trauma que muchas veces no es reconocible dado que se queda cerrado dentro del propio silencio, de las dificultades propias de relacionarse… El problema más grande sigue siendo, para él, el ser escuchado, poder tener una atención afectiva.
Para la persona con DI, el envejecimiento es muchas veces un descubrimiento que llega súbitamente; tiene grandes dificultades en señalar la percepción del cansancio de sus propias habilidades psicofísicas que lentamente disminuyen, sin comprender, por otro lado, el cambio en el comportamiento y en la actitud de aquellos que los rodean.
La persona con DI que lentamente envejece no está sola si tiene la suerte de tener una comunidad y una cultura que, desde el interior del ambiente en el cual vive, permite a los padres (al fin y al cabo también ellos mayores), a sus hermanos y hermanas (si se da el caso) activar los recursos no sólo económicos y organizativos, sino sobre todo afectivos y relacionales, para consentirle estar realmente presente, actor en su envejecimiento y no “una persona que pacientemente espera el fin de su existencia”.
¿De qué depende que una persona envejezca de forma adecuada?
Con otras palabras, haría falta buscar una proporción entre deber hacer, el placer de hacer y el poder ser uno mismo; mantener un espacio para el ser de la persona con RM cualquiera que sea su condición, evitando llevar a cabo un asedio terapéutico-rehabilitador-educativo a veces también gratificante, pero que es para él/ella extremadamente estresante. Es una búsqueda compleja, solo un trabajo realmente interdisciplinar puede llegar a que se de un posible equilibrio entre las dos necesidades…
Existe el riesgo real que su percepción de “no saber hacer más” cierra (confirmada por parte de otros cuidadores/educadores) la posibilidad de una nueva búsqueda de nuevos y diferentes “saber hacer” que les podría dar aquellas gratificaciones que le permiten percibir como un “sin embargo soy capaz de…” y no como un “no soy y no soy más capaz de…”.
(*) Traducción de Emanuele
Stefano Lumini
“Habiendo vivido en un mundo que siempre le ha pedido demostrar algo, ahora que envejece la distancia entre él y los demás aumenta”
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CURSO “EL ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
- Reconocimiento de que el aprendizaje se realiza a lo largo de toda la vida, tanto desde la perspectiva emocional como funcional.
- Reconocimiento de que para aprender es importante tener emoción y deseo, y que éstos se convierten en el motor para el proceso de crecimiento.
- Se pone de manifiesto que las distintas necesidades que provienen de los ámbitos bio-psico-sociales a la hora de contemplar el envejecimiento, podrían ser mejor resueltos si se trabajara desde el nacimiento, en el marco de un proyecto de vida orientado a esta etapa vital
- Nos situamos ante una temática totalmente novedosa, tanto para las personas con discapacidad como para los padres-madres, los profesionales y los investigadores. Desde esta perspectiva, emergen necesidades diferentes (de prevención, adaptación , investigación, modelos de intervención, apoyos sociales y de sensibilización y compromiso social) todas ellas tendentes a dar oportunidades factibles para un envejecimiento activo y significativo desde la inclusión de las personas con discapacidad
- El modelo psicoeducativo de Escuela de Vida es fruto del deseo y esfuerzo realizado por las propias personas con discapacidad, sus familias, profesionales, mediadores y Entidades. Todos ellos se sitúan en un modelo centrado en la comunicación, desde la escucha, las actitudes y claro está desde la planificación; generando oportunidades y opciones de vida. Este modelo es una buena práctica ya que en sus diez años de andadura ha sido experimentado en otros contextos a nivel nacional, todos ellos unidos bajo el paraguas que ofrece
*En el próximo número de